| ENRIQUE VILA-MATAS | LA VIDA DE LOS OTROS | ||||||||||
|
|||||||||||
 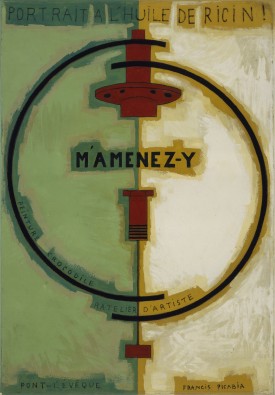   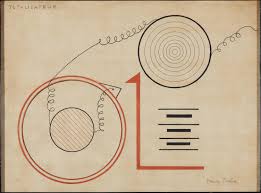  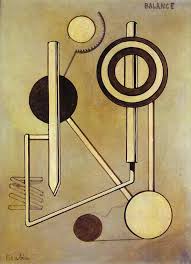  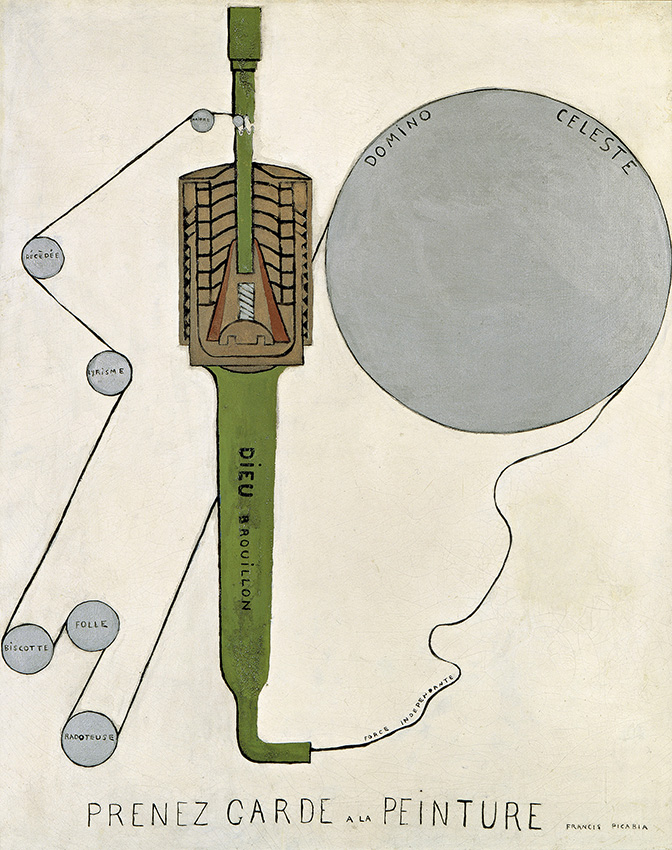   |
UN DISCURSO BREVE CÉSAR AIRA De niño, yo atesoraba lo que no entendía, lo que quedaba sin explicación, la gema rara que brillaba en medio de la ganga trivial de lo claro y sabido. No fui el único. Hay un instinto que conduce a los niños a lo inexplicable, supongo que como parte de su proceso evolutivo. Quizás hoy a los niños se les explican demasiadas cosas, se los estimula a entenderlo todo y se les dan los instrumentos para responder al instante a sus preguntas. Esta actitud también puede ser parte de un proceso evolutivo de la sociedad, destinado a impedir la reproducción de soñadores improductivos. Esas salvaguardas no se habían alzado en el tiempo y el lugar donde pasé mis primeros años: un pueblo de gente de campo a la que lo último que se le hubiera ocurrido habría sido estimular a sus hijos al conocimiento, más allá de mandarlos a la escuela y dejar que se las arreglaran solos en ella. Puedo decir que me dejaron en paz perseguir mis misterios, que no tenían nada de trascendentes. Misterios a mi medida, que no comentaba con nadie por temor a que lo develaran y perdiera su deliciosa oscuridad. Recuerdo que en una revista había una publicidad de un jabón, del que se decía que era el que usaban nueve de cada diez estrellas de Hollywood. Yo empezaba sintiéndome escandalizado de la crueldad de los redactores de esa publicidad, de poner en evidencia a esa pobre mujer, la número diez, denunciarla de un modo tan público a la vez que solapado. Es cierto que no decían su nombre, pero las otras nueve harpías lo sabrían, lo mismo que todo el implacable mundillo de chismorreos de Hollywood. En el cine, trataba de adivinarla en las actrices, trataba de ver más allá del personaje que interpretaba su verdadera personalidad de rebelde. La buscaba entre las actrices secundarias, inclusive entre los extras: la exclusión discriminatoria de la que era objeto por culpa del maldito jabón hacía improbable que le dieran papeles estelares. Pronto me cansé de compadecerla. Razonaba así: si ella tenía la fuerza de carácter para resistirse a usar ese jabón que usaban todas las demás, también podría resistir y vencer la malevolencia que se le dirige al que muestra el valor de ser distinto. Me identificaba con ella, esa rebelde amazona desconocida y sin nombre. Yo también me creía distinto. En medio de chicos que buscaban desesperadamente certezas; yo buscaba enigmas que no tuvieran respuesta, era un «connaisseur» de lo desconocido. Mucho después me enteré de que no era tan original. Leí en alguna parte que uno de los héroes de mi juventud, John Cage, en su infancia apreciaba sólo lo que no entendía, y descartaba lo que entendía como banalidades indignas de un niño inteligente. Yo no era tan radical, porque me di cuenta pronto de que la vía regia a la lejanía y el misterio era lo que tenía más cerca, entregado a mi vista y mi comprensión. Mis investigaciones me llevaron a los libros, y la lectura se volvió mi ocupación favorita, desde entonces y para siempre, hasta hoy. La lectura fue y sigue siendo inagotable en el don de otros mundos, pero también estuvo habitada por una nostalgia. Porque inevitablemente la lectura asidua terminó convirtiéndome en ese personaje banal que es el Hombre Culto, el hombre de las respuestas, siempre al borde de convertirse en el aburrido sabelotodo. Los libros me aclaraban cuestiones que yo habría preferido mantener en un suspenso de oscuridad: progresivamente iban desvaneciéndose los enigmas; eso también les pasó a muchos. Recuerdo que una poeta decía la tristeza que había sentido cuando la palabra «cartílago» dejó de ser lo que ella había creído durante toda su infancia: un caballero con una armadura de acero con la espada desenvainada en lo alto de un acantilado, y a merced de su creciente información se transformó en un pedestre tejido en el cuerpo del hombre y los animales. Fui un lector doble, y me pregunto si no serán dobles todos los lectores, si la disociación de mundos en la que consiste la lectura no es lo normal. Pero mi duplicación fue particular: por un lado buscaba la distancia del hermetismo, para generarme nuevas perplejidades: surrealistas, gongoristas, oscuros filósofos que eran para mis oídos como un rumor disonante de la lengua de los pájaros. Ni siquiera retrocedía ante libros en idiomas que conocía poco y mal, para provocarme el delicioso escalofrío de lo incomprensible. Pero había otra vertiente, en la que el distanciamiento encontraba su límite en la cercanía, o contigüidad, de la identificación masiva con lo humano, demasiado humano, del viejo realismo. Las novelas de piratas, mosqueteros y buscadores de tesoros se continuaron en Zola, en Dickens. Allí encontraba otro nivel de misterio, refinado, transfigurado, por transfigurador de lo real. Balzac era más misterioso que Mallarmé, porque me devolvía al misterio de mí mismo, a mis deseos y ambiciones y temores. La oscuridad se escondía en la claridad, había que extraerla de los hechos cotidianos, como un malentendido. Por eso cuando la lectura cristalizó en escritura también hubo una duplicidad, inerradicable. El vanguardismo esotérico al que había aspirado oyendo el «Pierrot Lunaire» o a Cecil Taylor se quedó a medio camino, injertado en lo viejo, que es lo que se lee, mientras que lo nuevo está ahí para escribirlo. Conservé lo viejo por lealtad a la lectura. Lealtad y gratitud, porque algunos tenemos mucho, o casi todo, que agradecerle. Una de mis citas favoritas es una frase de Fontenelle, «No hay pena que se resista a una hora de lectura». En realidad no es siquiera necesario tener una pena para experimentar el poder consolatorio de la lectura. Pero esa hora no se da gratis y sin más, con sólo abrir un libro. Hay que hacer un largo aprendizaje para traerla de muy lejos, de las primera lecturas cuando nos parecían un milagro, para efectuar el milagro nuevo de una tregua en el proceso de resolución de problemas y persecución de objetivos en los que consiste la vida adulta. Creo que Fontenelle se refería a la lectura hedónica y sin propósito, la misma de la que se jacta todo buen lector, aunque mienta. Si se lee por placer hay que obedecer a las leyes del placer, la primera de las cuales, y la única, es la ley de la libertad. Libertad de los condicionamientos en que se encierra a la lectura, en sus utilidades: instruir, informar, refinar el gusto, estimular la reflexión. El placer de leer puede prescindir de todo eso, en un nihilismo feliz. Ahora bien, el nihilismo es un camino sin retorno, y la libertad que se le otorga al placer puede tomar caminos imprevisibles. Uno puede hacer cosas tan blasfemas como cansarse de Shakespeare, de Kafka, de Henry James, y ponerse a leer novelas policiales. Tal cosa es menos infrecuente de lo que se confiesa (doy fe). Tiene sentido que la lectura elegida en ese caso sean las novelas policiales. Quien se ha pasado la vida leyendo a los clásicos, antiguos y modernos, ha vivido bajo el signo de la relectura, que está implícita, se la haga o no, en toda buena literatura. Hay una duplicación del tiempo en la lectura, la necesidad del segundo punto con el que establecer la perspectiva y adjudicar el valor. La novela policial es por excelencia lo que no se relee, ya que es su propio «spoiler», y el lector se saca de encima esa duplicidad temporal que constituye a los clásicos. Pero el juicio de valor, aun sin la perspectiva que le da la relectura, es inevitable. Le pedimos calidad hasta a la lectura menos pretenciosa; de hecho, a esa se la pedimos más que a otras, porque no viene certificada de antemano. Aficionado como soy a las novelas policiales, y agradecido como estoy al denso olvido que me proporcionan, las juzgo con severidad. A Agatha Christie la encuentro pesada, a Margery Allingham la admiro sin reservas pero por momentos lamento que fuerce la nota moralista. Y con Dorothy Parker tengo un conflicto de lealtades: no comprendo por qué Borges no se cansaba de hablar mal de ella. Edmund Crispin no se esfuerza lo suficiente, John Dickson Carr se esfuerza demasiado. Simenon entra en la categoría de genio, pero tiene el defecto de no ser el seudónimo de un profesor de Oxford. Y cuando algo me gusta en exceso, como me está pasando recientemente con Lee Child, tengo que preguntarme con severidad: ¿es realmente tan bueno como me parece? El juicio tendrá que ser instantáneo, hecho sobre la marcha, con el mismo suspenso y la misma resolución brusca de la que trata el texto. De todos modos, la apreciación del valor literario es inevitable. Aun extraviado en los absorbentes laberintos del crimen, cuando lo único que me importa es saber quién de los sospechosos resulta ser el asesino, me sigue importando que sea buena literatura. Parece inconsistente pedirle calidad literaria a las lecturas que se hacen por puro placer, después de que uno se ha desprendido de pretensiones culturales, y sin embargo es imposible no pedírselo. Los libros nunca son libros a secas: siempre son buenos o malos, o algo dentro de la extensa gama intermedia. La literatura, en cualquiera de sus géneros y formatos, está ahí para ser juzgada. La calidad no es un color más que se le aplica cuando los materiales ya están en su lugar, sino uno de los elementos constitutivos, el verdadero argumento del texto, más allá del aparente. Más que un elemento constitutivo, yo diría que es el elemento generador; si no hay una promesa de excelencia no vale la pena empezar siquiera. Eso me ha llevado a pensar que la calidad ya está anticipada en la literatura; en realidad, no podría ser de otro modo, tratándose de una actividad sin ninguna función que la justifique ante la sociedad; necesitada de ser buena para existir, tiene que disponer en sus premisas de los instrumentos para serlo. Tengo al respecto una teoría, que no creo que nadie vaya a aprobar, pero ya he dejado de buscar consenso. Me la sugirió un viejo libro de una psicoanalista argentina, Isabel Luzuriaga, que propone que la inteligencia puede actuar contra sí misma y sabotearse desde adentro. La autora era una especialista en niños con problemas de aprendizaje, y había notado una situación paradojal en sus pequeños pacientes. En los niños el aparato cognoscitivo está preparado y predispuesto a absorber los conocimientos, de un modo natural, se diría biológico. Los niños aprenden sin proponérselo especialmente, les es difícil rechazar el saber que va hacia ellos. De modo que el niño que no aprende debe hacer un esfuerzo especial para no incorporar los conocimientos, debe poner en juego una inteligencia superior a la del niño que aprende, para obstaculizar lo que su constitución física y mental le ofrece irresistiblemente. El motivo por el que hace esto está en traumas o inhibiciones que la psicoanalista estudia y que pueden ser discutibles, pero el mecanismo en sí parece muy plausible. Tanto que se lo podría llevar a otros terrenos, y el de la literatura es un terreno fecundo para esta clase de transportes. Podría decirse que el escritor está predispuesto naturalmente a escribir bien, porque su oficio, la literatura, necesita de la calidad para existir; la literatura no sirve para nada que no sea ofrecer el placer que produce, y este placer está asociado al juicio de calidad que hará el lector, como antes lo habrá hecho el autor. Luego, el escritor sin hacer ningún esfuerzo especial, dejándose ir naturalmente en el impulso inicial, escribirá bien. Hará algo bueno si se entrega a la literatura, a los mecanismos de supervivencia que tiene la literatura para no extinguirse en un mundo que no la necesita. En un mundo donde todo debe cumplir una función, la literatura, consciente de su inutilidad, sabe que su única chance de persistir es producir placer y admiración. De ahí que se las haya arreglado para que todos los que la practiquen lo hagan bien. Para escribir mal en cambio el escritor deberá penetrar en esos mecanismos, de modo de poder trabajar en contra de ellos, y si quiere hacerlo necesitará una perspicacia y un empeño heroicos. Pero conociendo la indolencia característica del escritor, su psicología del menor esfuerzo, lo más probable es que seguirá su tendencia natural y escribirá bien. Ese es el motivo de que haya tan pocos escritores malos y llamen tanto la atención cuando aparecen, aunque esos cisnes de gran rareza aparecen poco, porque son expertos en el ocultamiento. No es que yo esté haciendo el elogio, ni siquiera irónico, del mal escritor. En todo caso haría la defensa del escritor no bueno, en vista de que, como pasaba con las actrices de Hollywood, nueve de cada diez escritores usan la buena literatura, y los libros bien escritos son la marea que inunda las librerías y que es tan eficaz para quitarle a uno las ganas de leer. El automatismo de escribir bien provoca un desaliento al que combatimos de distintos modos. Por supuesto, nadie quiere escribir mal, porque está mal visto, además de que exigiría un esfuerzo sobrehumano, mal pago. El otro modo, que es el que se acepta en general, es el de escribir «mejor». A eso nos dedicamos en definitiva los escritores, y con esta dedicación introducimos en nuestro trabajo el factor Tiempo. A la «impasse» de lo bueno y lo malo la ponemos en movimiento con la experiencia y el aprendizaje. De ese modo completamos la dualidad clásica de Vida y Obra. Esta cuestión de la Vida y Obra la resumió Felisberto Hernández, con melancólico humor uruguayo, en una frase que me persigue hace años: «Cada vez escribo mejor», dijo, «lástima que cada vez me vaya peor». Lo primero era solamente programático, lo segundo sombríamente realista. Es difícil para un escritor ser objetivo cuando se trata de su obra, ya que el juicio no puede hacerlo sino con el mismo instrumento con el que la escribió. Pero es bastante previsible que se pueda escribir mejor, ya que en una actividad que se practica a lo largo de los años sería difícil no adquirir en forma creciente alguna habilidad. Al escritor todo le sirve para aprender, porque la literatura puede aprovechar hasta el menor accidente de la experiencia, incluidos los no experimentados. Y, lo que es más importante, el aprendizaje le sirve, porque siempre está a tiempo de escribir algo más. En la Vida también se aprende, casi no se hace otra cosa que aprender, pero el aprendizaje no sirve porque la oportunidad de poner en práctica lo que se aprendió, oportunidad que no es otra cosa que la juventud, ya quedó atrás. La objetividad que tan raramente asiste al escritor para evaluar su obra, viene servida en bandeja de plata cuando se trata de evaluar su vida. Felisberto tenía motivos para justificar las dos cláusulas de su afirmación. Su largo y lento aprendizaje de escritor culminó con la muerte y una obra maestra inconclusa. Y por otro lado su vida de músico ambulante, su pobreza, su neurastenia y sus cinco esposas sucesivas explican por qué dijo lo que dijo. Y entre los dos términos también hay una relación causal, porque uno de los elementos que empeoran la vida, aun para los que no son músicos ambulantes o han tenido cinco esposas, está el esfuerzo por escribir mejor, que nos ensombrece la existencia con la insatisfacción, las dudas, el temor a haber tomado un camino equivocado. ¿Por qué nos torturamos así? ¿Por qué no nos conformamos con el simple Escribir Bien que se nos da naturalmente? Los lectores se conformarían con lo que nos sale más fácil. No sólo se conformarían sino que lo apreciarían más, porque ese producto entraría en el paradigma de lo esperable y convencional, que es lo que querían leer, y no los textos cada vez más raros que nacen de la intensificación que comporta la busca de lo Mejor. En cuanto a los críticos, lo más probable es que los irritemos por sacarlos de su rutina y crearles complicaciones. ¿Quién nos mandó a querer escribir mejor? ¿Por qué no escribimos novelas comunes y corrientes, como todas las demás? Nos ponemos a todo el mundo en contra, y sin embargo persistimos en ese trabajo que se hace cada vez más difícil y nos hace más difícil la vida. Creo que hay una razón para que hagamos algo tan injustificadamente masoquista. La vida va empeorando paulatinamente, las trampas que nos tiende se van haciendo más barrocas, y necesitamos habilidades nuevas y más perfeccionadas para dar cuenta de ella. Es un compromiso creciente que crea un círculo vicioso. Tanto va empeorando la vida que debemos hacer más y más para redimirla en la Obra. Y cuanto mejor escribimos peor nos va, porque en el trabajo perdemos más y más oportunidades de felicidad, y lo Mejor no alcanza nunca a lo Peor, como la carrera de Aquiles y la Tortuga. El tiempo es el telón de fondo contra el que se representa esta comedia. No puede asombrar que el tiempo, a pesar de ser la más deprimente de las categorías mentales, esté en el centro de los intereses del escritor. Nuestro trabajo, que no necesita capital ni mano de obra, es tiempo-intensivo, no sólo por el tiempo que lleva escribir sino porque de un modo u otro el tiempo termina siendo el tema del que se trata. Es en vano negarlo: su triunfo está asegurado de antemano porque cualquier batalla que se libre contra él se hará dentro de él. Cuando Borges intentó una Refutación del Tiempo, la dio por nula ya desde el título, al calificarla de Nueva. Y no todos, o mejor dicho casi nadie, tiene el virtuosismo de Proust en el manejo del tiempo, que perdió durante toda su vida de snob ocioso, para recuperarlo en su obra, intacto y sin uso, prístino como un buen diamante en el que se reflejaban todos los colores y aromas de los años en los que se lo ignoraba todo y el mundo era un tesoro de enigmas. Cuando el protagonista de su libro ofendió inocentemente a una condesa al decirle que su casa es tan hermosa como una vieja estación de tren, no sabía, que no lo puede saber un niño, que la comparación que estaba haciendo era inadecuada, y que nada podía gustarle menos a una condesa que su casa evocara una vieja estación de provincia. Pero él estaba dejando una señal para cuando lo supiera, como los niños dejan piedritas en el camino del bosque, para orientarse en el camino de regreso en el tiempo, cuando escribiera, por lejos que lo hubiera llevado ese tren en la noche. Opuesto a Proust en su estrategia con el tiempo, el Dr. Johnson escribió en su juventud y dejó de hacerlo cuando empezó a cobrar la pensión que le otorgó el Rey. Lo dijo famosamente: «El que escribe por otro motivo que el dinero es un idiota». Se dedicó entonces a perder el tiempo en las tabernas y en el salón de la señora Thrale, rodeado de un selecto público que registraba todo lo que decía sin atreverse a contradecirlo por más excéntricas que fueran sus afirmaciones. Una de las más radicales, según el fidedigno Boswell, fue que todo lo que hace el hombre a lo largo de su vida, la guerra, el amor, el trabajo, el placer, lo hace sólo para ocupar el tiempo, y por ningún otro motivo. Pero los motivos así excluidos son todos los motivos por los que hacemos las cosas, y si aplicamos al escritor la exclusión johnsoninana, encontraremos al dandi supremo que se habrá sacado de encima todas las motivaciones tradicionales de su trabajo: el compromiso con su sociedad y su tiempo, el testimonio de su experiencia, la crítica a los males del mundo, la expresión de su ser interior, y todo el resto de la quincalla que tanto ha pesado sobre su paz espiritual. Para él sólo existiría un tiempo que sin su trabajo quedaría vacío, un tiempo que hay que ocupar, como se ocupa, después de un largo asedio, la ciudad de los sueños. |
||||||||||
|
|||||||||||
| www.enriquevilamatas.com | |||||||||||