| ENRIQUE VILA-MATAS | LA VIDA DE LOS OTROS | ||||||||||
|
|||||||||||
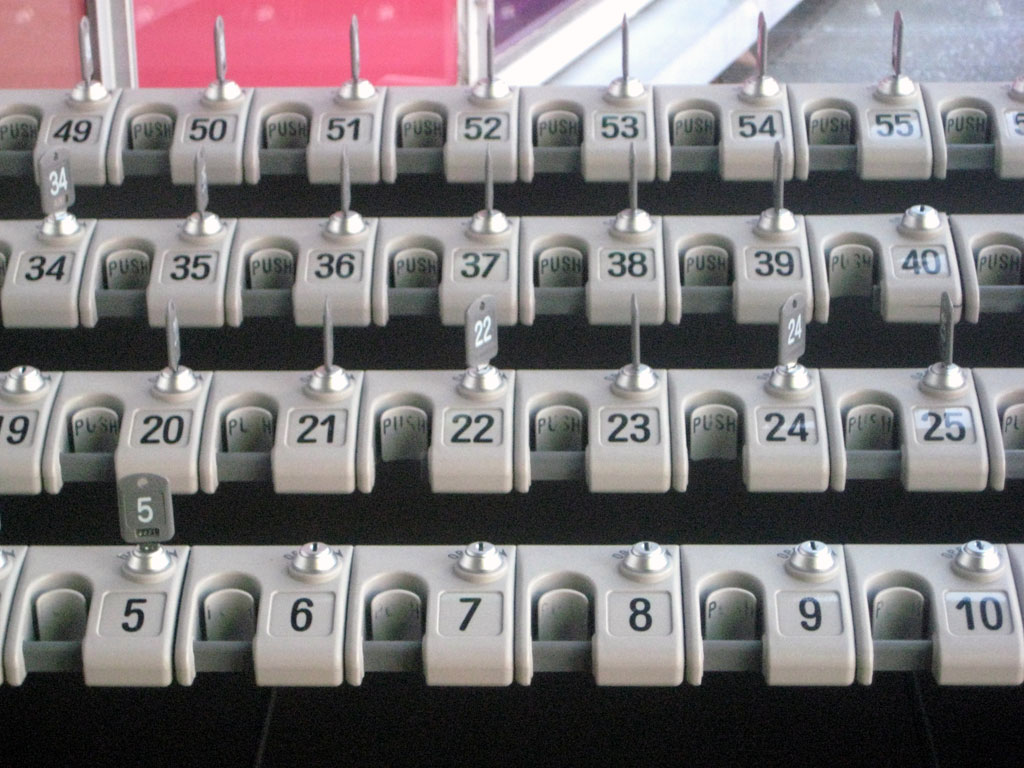 |
MI PROFUNDO SUR ALBERTO R. TORICES Los autobuses de la Transam Company que cubren la línea Chicago-New Orleans tardan veintidós horas en realizar su recorrido, incluidas las paradas reglamentarias, de veinte minutos cada cuatro horas. Salen de la estación Lincoln, en South Chicago, a las 11.30 y llegan a la sufrida capital del rhythm and blues en torno a las nueve de la mañana siguiente. Son vehículos modernos, con asientos cómodos y abatibles, con retrete, televisión por satélite e hilo musical individual. Aun así, el viaje es largo, muy largo. Hice ese viaje el mes pasado. Me faltaban sólo unos días para cumplir los diecisiete y con el viaje concluyó mi estancia en el Trinity College, en North Chicago, donde he pasado un año escolar completo. Mis padres tienen dinero y la convicción de que a una adolescente le conviene salir de casa y conocer mundo. Creo que no les falta razón, aunque también es largo, muy largo, un año lejos de casa, en un país cuyo idioma no es el tuyo y entre una gente que bendice todas las comidas, incluida la mantequilla de cacahuete. Conocí mundo, perfeccioné mi inglés, pero casi nada de lo vivido en esos ocho meses me parece que tenga mayor importancia. Podría resumirlo en pocas frases: aprobé todas las asignaturas, leí y me deprimí bastante, presencié un partido de los Chicago Bulls (perdieron) y me emborraché en todas las parties a las que asistí. También estuve con varios chicos, cinco o seis. Salvo un par de ellos, guapos pero sin misterio, respondían al perfil de “chico raro”, algo a lo que supongo que tendré que acostumbrarme. No llegué a enamorarme de ninguno, pero he recibido varias cartas de amor. De todos, el mejor fue Vincent, un chico inteligente y tímido que me ayudó con las integrales y que una tarde, en mitad de un paseo por los alrededores del lago Theron, me tocó los pechos de repente, como si llevara mucho tiempo necesitando hacerlo. No dije nada, no le rechacé, pero me pidió disculpas y se le encharcaron los ojos. Era lo que se dice un chico sensible, Vincent. Lo hicimos detrás de unos arbustos, sobre la chaqueta que él extendió para mí; fue cariñoso, duró poco y luego saqué los cigarrillos y fumamos, y él volvió a llorar sin hacer ruido. Era su primera vez, me dice en una carta. Ese podría ser un buen recuerdo, no voy a negarlo. Pero lo extraordinario y verdaderamente inolvidable fue el final, lo que ocurrió el día que dejé el Trinity. En Nueva Orleans vive el hermano menor de mi padre, mi tío Joan (que allí es John, Mr. John Ripoll) con su mujer y sus dos hijas. Mis padres me animaron a que les visitara antes de regresar a España, ya que estaba a “sólo” mil quinientos kilómetros de ellos. Accedí. Recuerdo la última estancia del tío Joan en España, hace dos o tres años: un hombre alto, moreno, que salía de la piscina como lo haría un héroe griego. Sé que mi madre estuvo enamorada de él, y es posible que lo siga estando, cosa que comprendería perfectamente. Por otra parte, después de haber leído novelas como Sanctuary o The heart is a lonely hunter, me apetecía conocer el “Profundo Sur”, aunque a la vez temía sentirme defraudada… La lectura es una pasión excluyente, eso creo. Mi partida de Chicago fue discreta y rápida. Evité las despedidas y no sentí más emoción que un alivio superficial, sin euforia. Un bedel del College me acompañó a la estación y me ayudó con el equipaje: dos maletas grandes y una caja con regalos, además de mi bolso de mano, en el que metí chicles y preservativos, un par de sandwiches, galletas, mi reproductor MP3 y un ejemplar de The great Gatsby, que escogí expresamente para el viaje. Leí casi la mitad de esa extraña novela de un tirón, hasta que me dolieron los ojos. En Saint Louis se incorporaron algunos viajeros más y el autobús quedó prácticamente lleno, aunque el asiento contiguo al mío siguió vacío. No me considero una belleza, pero al parecer los chicos, la mayor parte de los chicos que he conocido, piensan que sí lo soy. Y creo que las chicas también. Ellos no se atreven a acercarse, ellas eligen no hacerlo. A mí misma me gustaría tener un rostro menos… impresionante, y quizá una talla menos de pecho. En cualquier caso, lo cierto es que seguí viajando sola hasta que llegamos a Memphis, al anochecer. A esas alturas ya estaba rota, harta de autobús, arrepentida mil veces de no haber escogido el avión. Me dolían la espalda y el cuello, no sabía qué hacer con las piernas. Habría dado my kingdom for a bed. Pero en Memphis subió un hombre. Un hombre de unos treinta años, quizá algo más. Lo vi durante la parada, en la cafetería de la estación, y me crucé con él frente a la puerta de los aseos. De nuevo en el autobús, vi cómo apuraba su cigarrillo en el andén, sin equipaje, con la mano libre en el bolsillo del pantalón. Luego se dirigió a la puerta delantera y su cabeza asomó sobre los asientos. Yo abrí mi libro e hice un simulacro de concentración en la lectura, pero pude percibir cómo se acercaba despacio, muy despacio hasta detenerse a mi altura, junto al asiento vacío a mi lado. No pude resistirlo más y alcé la vista. Era alto, olía bien. Tenía un resto de sonrisa en la mitad de la boca, como si lo hubiera olvidado allí hacía horas. Llevaba melena, rubia, no muy larga, y una barbita que le escaseaba en las mejillas. El color de sus ojos era ambiguo, verde o azul, y vestía un traje claro y ligero, mocasines y una camiseta oscura que no disimulaba por completo las formas de su torso. Era muy guapo, para decirlo de una vez; un hombre al que no debían de faltarle las oportunidades. No sabría decir cuál exactamente, pero algún gesto se escapó de mi cara, supongo que algo parecido a una sonrisa, y volví a mi libro. El hombre no preguntó si el asiento estaba libre, si podía ocuparlo. Simplemente se sentó y ni entonces ni más tarde supe cómo era su voz. Su olor, en cambio, sí: una mezcla perfectamente equilibrada entre el desodorante de la mañana y el cansancio del resto del día; un aroma para degustar en varios tiempos, perturbador, delicioso. Y cuando se quitó la chaqueta, ya con el autobús en marcha, me rozó un brazo y no se excusó, y su piel era suave. No hizo el más mínimo intento de entablar conversación conmigo, ni dio muestras de nerviosismo por no atreverse a abrir la boca. Simplemente, no quiso hacerlo. Tampoco llevaba, como digo, equipaje de mano, ni nada que pudiera entretenerle durante el viaje. Kilómetro tras kilómetro, permanecía sentado a mi lado mirando hacia delante, tranquilo, indiferente, solo. Mientras, yo me iba poniendo cada vez más inquieta, más tonta. Anochecía, ya lo he dicho pero es importante. La oscuridad se adensaba en el autobús, subrayada por la línea de luz azul que recorría el techo, y yo no sólo no me calmaba, sino que empezaba a sentir miedo, vulnerabilidad, como si yo también me fuera quedando sola a medida que se hacía de noche, sola con él. No llevaba sostén, casi nunca lo llevo porque los aros me molestan, y continuamente, por la vibración del vehículo, pero sobre todo en los baches y en las irregularidades de la carretera, mis pechos botaban, y yo tenía la sensación de que él lo percibía, que aquel temblor se extendía a través de los asientos y le hacía vibrar también a él. Pero el hombre no me miraba, ni siquiera tuvo la curiosidad de volverse alguna vez hacia su derecha, donde estaba la ventanilla y estaba yo. Por mi parte, no dejé de observar el centro de sus pantalones cada vez que algún fogonazo de luz llegaba del exterior. Y me parecía que oscilaba, aquel bulto, que subía y bajaba, y pensé en las gotas que quizá mancharían aquella suave tela en mitad de la noche, un derrame involuntario que me hacía sentir a la vez ternura, alivio y un poco de lástima. Deseé tocarlo, besarlo, no lo puedo negar. Llegué a sentirme muy ridícula y muy frágil. Supongo que serán “cosas de la edad”, parece probable. Más tarde, porque necesitaba hacer algo, cualquier movimiento, me incliné para buscar las galletas en el bolso que llevaba a mis pies. Antes mis dedos tropezaron con la cajita de los preservativos y estuve a punto de soltar una risa nerviosa. Eran preservativos de una gama especial que incluye diferentes tallas en la misma cajita, porque hay quien se viene abajo si le aprieta demasiado. Saqué las galletas, rasgué el paquete y, sin premeditación (es decir, con mucha premeditación), le ofrecí. También las galletas eran especiales: cubiertas de chocolate por un lado y rellenas de mermelada de fresa por dentro. Ahora pienso que, en aquel momento, unas galletas como aquéllas eran pura insinuación, pura desvergüenza. El hombre miró lo que le ofrecía; tardó en reconocerlo, pero aceptó, y sus dedos me rozaron. No dijo gracias ni qué buenas están, aunque eran unas galletas deliciosas. Comió a pequeños mordiscos, mirando en todo momento hacia delante, y la galleta crujía dentro de su boca. Rechazó, de nuevo sin palabras, la segunda galleta que le ofrecí. Guardé el paquete y saqué otra vez mi libro. Antes de encender la luz que tenía sobre mi cabeza, le pregunté si le molestaría que leyese un poco. Lo negó con un gesto. Es posible que fuera mudo, pero no sordo, porque no pudo leerme los labios. Era diferente, misterioso. Leí algunas páginas, sin enterarme de nada. Ya no tenía miedo, ya sólo me moría de ganas. Pronto hice como que se me cerraban los ojos, bostecé, guardé el libro y apagué la luz. Abatí un poco mi asiento y di a entender que me disponía a dormir. Se me había ocurrido que podría empezar a tocarle cuando pareciera dormida. Pondría una mano sobre su muslo y la iría subiendo poco a poco, y si no me rechazaba le abriría la bragueta. ¿Y luego? Los asientos eran cómodos, pero no tanto como para hacerlo allí mismo. Tampoco la oscuridad era suficiente como para pasar desapercibidos, pero no le di mucha importancia a estas objeciones; sabía que no me atrevería, y sin embargo me apetecía mucho imaginarlo. Tuve ésa y algunas otras fantasías más, antes de quedarme dormida. Me vi con él a la orilla de un lago y detrás de unos arbustos, tendida sobre su chaqueta. Después nos íbamos a un motel. Imaginé con toda exactitud cómo nos quitábamos la ropa el uno al otro, sin ninguna prisa, disfrutando las etapas, y después lo vi entre mis piernas, y a mí entre las suyas; nos imaginé en la cama, en la bañera, de pie frente al espejo, a cuatro patas sobre la moqueta roja del suelo, etcétera. Quise tocarle entonces como me había tocado Vincent a la orilla del lago, pero no fui capaz. Y estaba tan… Me di la vuelta hacia la ventana y metí entre mis piernas la mano que él no podía ver. Bastó con apretar un poco. Me empapé. Las fantasías prosiguieron después en mi sueño, y en una de ellas viajábamos en autobús, lado a lado. Era de noche y yo dormía de cara a la ventana, dándole la espalda a él. De pronto, una prenda me cubría blandamente y después una mano se internaba por debajo: por debajo de la prenda —su chaqueta— y de mi falda al mismo tiempo. Los dedos del hombre comenzaron a trazar círculos, ondas, espirales. Como un viento caliente, recuerdo aquellos dedos. Cuando los deslizó bajo las bragas, me avergonzó saber que lo encontraría todo mojado y respiré profundamente. Se fue internando despacio, muy despacio a pesar de que no hallaba ninguna resistencia. Y cuando me alcanzó su dedo corazón, hundiéndose un poco, gocé con esa maravillosa facilidad que sólo se da en los sueños. Me mojé todavía más. Fue el más dulce que he tenido nunca, y no es ninguna exageración; en realidad no tengo tanta experiencia. Recuerdo que sentí ganas de llorar y de morirme, y me parece que ésa es la mejor manera de explicarlo. Estaba despierta, pero no hice nada para que lo advirtiera. El pudor y una poderosa sensación de gratitud, la ternura y quizá también un resto de deseo todavía insatisfecho, me hicieron mantenerme inmóvil y a la espera, ofrecida. Entonces el hombre me bajó las bragas tanto como mi postura se lo permitió, no mucho, y en seguida sentí su vientre pegado a mi espalda. El sexo me pareció pequeño, quizá por la facilidad con que se abrió paso. Era como un dedo. Una vez dentro, permaneció quieto unos segundos, como un animal agazapado que espera y observa antes de hacer el siguiente movimiento. El hombre se cubrió también con la chaqueta y comenzó por fin a moverse, muy poco y muy lentamente. Yo tenía la sensación de estar chorreando, encharcando el suelo. Y pese a la pequeñez del arco que recorría, adelante y atrás, aquel pequeño sexo chapoteaba. Hacíamos ruido, ruido como de chicle, de saliva. Se me ocurrió que quizá en el Estado que cruzábamos en aquel momento, estuviese penado con cárcel hacerlo en lugares públicos, un autobús, por ejemplo. Pero en absoluto me importaba que nos descubrieran, que alguien nos estuviera viendo u oyendo. Con la cara contra la ventana, sobre la que se extendía regularmente el óvalo de mi aliento, miraba la oscuridad exterior, los bultos sin forma que iban quedando atrás, como espectadores casuales de un fenómeno fugaz. Me sentía a salvo de todo, de cualquier cosa que pudiera pasar. Deseaba el placer de aquel hombre y mi propio gozo una y otra vez. Y en algún instante tuve la impresión de que mi cuerpo y toda mi vida habían sido concebidos y diseñados sólo para aquello, como si aquélla fuera mi misión en el mundo y después de aquel viajero hubiera otro, y después otro, y otro, a lo largo de un viaje y una noche interminables. De nuevo deslicé una mano entre mis muslos. Quería más, más. Lo habría ordenado, suplicado, si se me hubiese negado. El hombre parecía haber encontrado la cadencia y el ángulo adecuados para embestir, aunque supongo que para él también resultaba insuficiente, y que se reconoció incapaz de llenarme, de vaciarse. Se detuvo, salió. Estuve a punto de volverme para animar o exigir, lo que hiciera falta. Pero fueron sólo unos segundos, un instante de frío en la entraña que dejaba abierta, hambrienta. Al frío le sucedió una sensación de carne abrasándose, desgarrándose a medida que aquel sexo, ya no tan pequeño, me invadía por detrás. Sentí que me herían de muerte y pensé en los éxtasis de las místicas. Era mi primera vez, así, y me gustaría tener la seguridad de que él lo notó. Pero duró muy poco. Cuando aquel objeto al fuego tocó fondo, ambos permanecimos inmóviles unos segundos, una eternidad, él empujándome y yo empujándole, forzando como dementes aquel límite que nos hería y conteniendo el quejido, apretando los dientes. Mis convulsiones se adelantaron y propiciaron las suyas, y me abrasó. Tuve la seguridad de que en aquel momento mis vísceras desprendían luz, como una hoguera, como la boca de un horno; que se podría ver el resplandor del autobús desde muy lejos. Y sí, me dolió. Deliciosamente. Seguimos así, quietos, durante algún tiempo, como si los dos temiésemos que el menor movimiento pudiera despertar al otro… Creí que me quedaría dormida de nuevo, tal como estábamos. El hombre tardó en ablandarse, eso me pareció, y pensé que nos habíamos quedado enganchados, como los perros, y que a la mañana siguiente nos encontrarían así, y que sólo a la fuerza podrían separarnos, con el máximo dolor. Me pareció bonito, romántico, me estaba enamorando. Por desgracia, su miembro comenzó a ceder y a retraerse, y terminó por desalojarme, contrario a su voluntad y a mi deseo. Y volví a tener frío, y una terrible sensación de abandono, de incurable soledad. El hombre me subió las bragas, me bajó la falda. Volvió a cubrirme con su chaqueta. No me besó y yo tampoco esperé que lo hiciera. Recuperó su actitud de efigie viajera, supongo, y a partir de entonces todo lo sucedido adoptó la forma amable y descomprometida del sueño. Antes de dormirme, pensé que era imposible, por más que aún sintiera el ardor y el pistoletazo del esperma en mi vientre; me dije que no podía ser verdad, que un extraño no le hace eso a una jovencita en mitad de la noche, en un autobús perdido en mitad del profundo Sur… Pensé que si algún día lo contara, si lo escribiera, cualquiera creería que yo era una adolescente insatisfecha y fantasiosa, nada más. Pero aún sigo sintiéndolo, aquí, muy dentro. En mi profundo Sur. Dormí mucho, como las princesas en los cuentos. Cuando abrí los ojos amanecía sobre una enorme extensión de algodón. Me pareció que el autobús se deslizaba sobre un campo nevado e imaginé que el hombre me habría raptado y que me llevaría a algún lugar perdido del Canadá o de Alaska. Me moví. Todo el cuerpo me dolía, literalmente. Pero tenía en mi cabeza a aquel hombre y la firme intención de besarlo de inmediato, como si fuéramos novios que despiertan tras su primera noche juntos. Me di la vuelta sonriendo, pero fue a la nada. El hombre no estaba allí. En Nueva Orleáns me esperaba mi tío Joan. Me besó cuando bajé del autobús y luego, tomándome por los hombros, dijo: La tía Cindy trabajaba y las pequeñas estaban en el colegio, así que con el tío Joan lo hice nada más entrar en su casa. Me abalancé sobre él y antes de que pudiera resistirse ya le había bajado los pantalones. Me dolía, pero no quería estar enamorada de un extraño, de un fantasma, alguien a quien no volvería a ver jamás. Lo hicimos una y otra vez, siempre que pudimos, en los cuatro días que pasé con ellos. El tío Joan fue dulce, tierno, y me enseñó cosas. Pero en ningún momento logré sacar de mi… cabeza al hombre de Memphis. Volví a España. Mis padres también me encontraron muy cambiada, y un poco triste. En mi cumpleaños invité a los viejos amigos, a meros conocidos. En poco más de una semana he estado con todos, y a todos les he pedido algo que les ha resultado sorprendente o imposible. Supongo que no tendré muy buena reputación, cosa que no me importaría si al menos hubiera encontrado el antídoto. Pero ni el tío Joan (que también me escribe, y me pregunta cuándo volveremos a vernos) ni ninguno de esos críos ha logrado que me sienta tan… llena. No renuncio a la esperanza de encontrarle, o que me encuentre, algún día, aquel hombre, el mudo fantasma de Memphis. Sé que es sólo un sueño, algo ridículo, algo idiota. Puro romanticismo, pero qué le voy a hacer. Hay cosas que no tienen remedio, y entre ellas está mi corazón. XX Premio de Narración Breve UNED 2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
| www.enriquevilamatas.com | |||||||||||