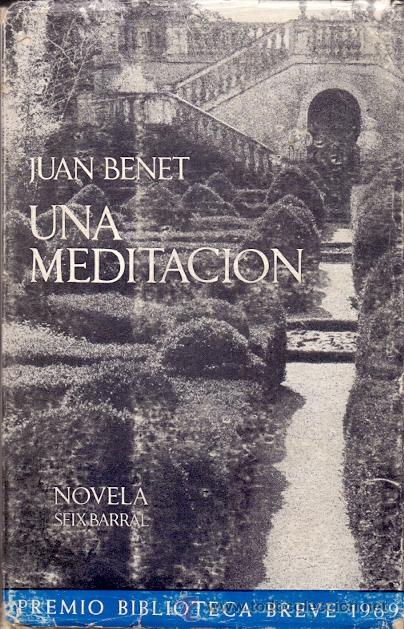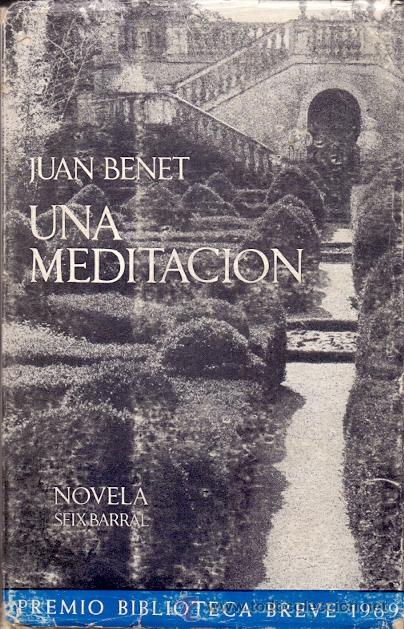

|
JUAN BENET, SALTADOR DE PÉRTIGA
Puede parecer raro y supongo que hasta difícil de ver, pero la obra de Benet no ha dejado nunca de estar presente en lo que he ido escribiendo a lo largo de los años. Es más, creo que he perdido dinero por su culpa, porque fue el que me contagió la necesidad de no hacer concesiones al lector y escribir básicamente para pocos, quizás sólo para uno mismo, porque siempre he tenido la impresión de que en cuanto el escritor se guía por el público está perdido.
En fin, nada tan raro si nos atenemos al hecho de que fue uno de los escritores que en mis primeros años de lector más apresó mi atención, leí (y hasta releí) a fondo alguno de sus libros, siempre con asombro y cierta admiración. De hecho –esto es algo que he descubierto con el paso de los años–, el primer libro que publiqué, Mujer en el espejo contemplando el paisaje (1973) es una especie de Una meditación en miniatura.
Y bueno, insisto: mi concepción de lo que debía de ser un escritor se forjó con Juan Benet, en quien he visto siempre un escritor ejemplar, un literato de la estirpe de los antiguos y un fascinante creador de opiniones radicales, como las que emitiera cierto día del verano del 72 en una casa de Cadaqués en la que con él se habían reunido cuatro de sus más famosos discípulos y yo, que de discípulo no tenía nada y que si había ido a parar a aquella casa era por pura casualidad y si seguía en ella era porque nadie me lo había impedido, pues, de habérmelo prohibido alguien –algo que siempre vi factible, dado el carácter de secta que tenía el grupo de amigos–, estoy seguro de que me habría ido por timidez, ipso facto.
De entre lo que dijo aquella tarde un radical Benet –blandiendo en todo momento con elegancia un gran vaso de whisky– me acuerdo especialmente de su afirmación de que la literatura debería haber sido hecha sólo por poetas malditos.
Es una frase extrema que a veces enlazo con un recuerdo que sitúo alrededor de 1980, en los días que iba a publicarse Saúl ante Samuel, novela que le había costado siete años de duro trabajo. Le entrevistaron no sé dónde, y él describió así su colosal (en todos los sentidos) obra: “Un libro pesadísimo, quizá el más pesado que me he propuesto nunca”.
Esa frase hoy sonaría bien rara. Los de marketing temblarían, y muchos de sus lectores se quedarían perplejos, quizás por no estar sincronizados con la probabilidad –que hace cuarenta años todavía existía, incluso en el mundo de la industria editorial– de que si alguien nos dice que su novela es pesadísima puede estar queriendo en realidad indicarnos que se ha divertido mucho creando una obra lenta, compleja, analítica, profundamente comprometida con el estilo, etc. Pensar en Juan Benet me ha remitido siempre a la famosa frase de Einstein: “La creatividad es la inteligencia divirtiéndose”. Quizás por eso siempre he pensado que tuvo que ser para él enormemente divertido tratar con su obra de poner al día –de un solo salto de pértiga– a la narrativa española y situarla a la altura de la mejor literatura europea del momento, pues no se olvide que se mostró siempre radicalmente anonadado ante el desastre general de la cultura literaria española, anonadado sobre todo de que hubiera renunciado ésta a las virtudes del Quijote (“robadas” por los ingleses, franceses, alemanes y rusos) y se hubiera hundido en las raíces del más provinciano costumbrismo.
Su salto de pértiga fue segado por la muerte, y de ahí que su obra quedara incompleta y su ambición –sin duda extraordinaria– interrumpida, lo que cambió el curso de la historia de la literatura española al propiciar la aparición de la llamada “nueva narrativa”, un cambio de rumbo que con Benet vivo habría sido difícil, creo, de llevar a cabo.
En cualquier caso, su intento de transformación de la literatura española ha quedado como un hito casi milagroso en la historia de nuestras letras, ha quedado como un hito y también –voy a decirlo, aunque puedo estar equivocado– como un misterio y un problema.
El problema siempre ha sido qué hacer con él, con el gran escritor y con su obra tan singular. Y en cuanto al misterio, el mayor misterio del mismo viene siendo que el enigma se renueve cada vez que volvemos a hacernos la pregunta que el propio Benet se formuló en El Señor abandona a Tobías, una cuestión de fondo de carácter digamos que nietzscheana que el gran Gonzalo Sobejano destacó con perspicacia en su maravilloso trabajo crítico para desentrañar la trama secreta de Saúl ante Samuel. Es una pregunta que sigue hoy esperando a que alguien se anime a intentar darle una respuesta de altura:
“¿Es que alguna teoría del lenguaje o cualquier otra ciencia ha explicado dónde están el presente, el pasado y el futuro, dónde las respectivas fronteras, hasta dónde los dominios, qué les distingue?”
Puede que mientras leíamos esta pregunta, hasta nos hayamos aburrido por momentos, incluso podría ser que no hubiéramos entendido algo, por lo que quisiera aprovechar ahora para subrayar que esto no deberíamos preocuparnos demasiado, pues a fin de cuentas nadie dijo que la literatura tuviera que ser divertida. Es más, me gustaría saber por qué la realidad debería ser fácil de entender.
*Publicado en Revista de las Artes del Ensayo el 27 marzo 2020
https://www.raco.cat/index.php/artesdelensayo/article/view/365451/459483
|