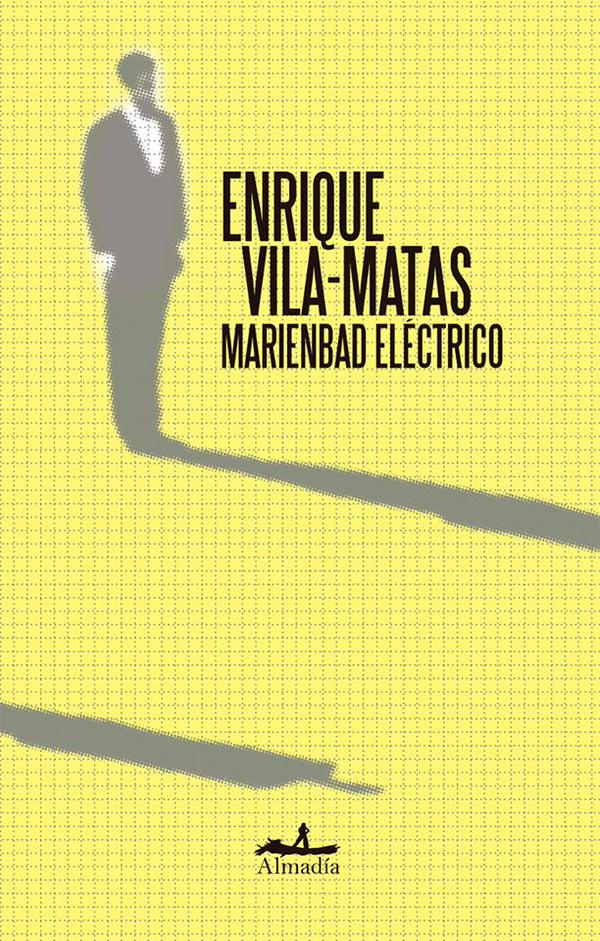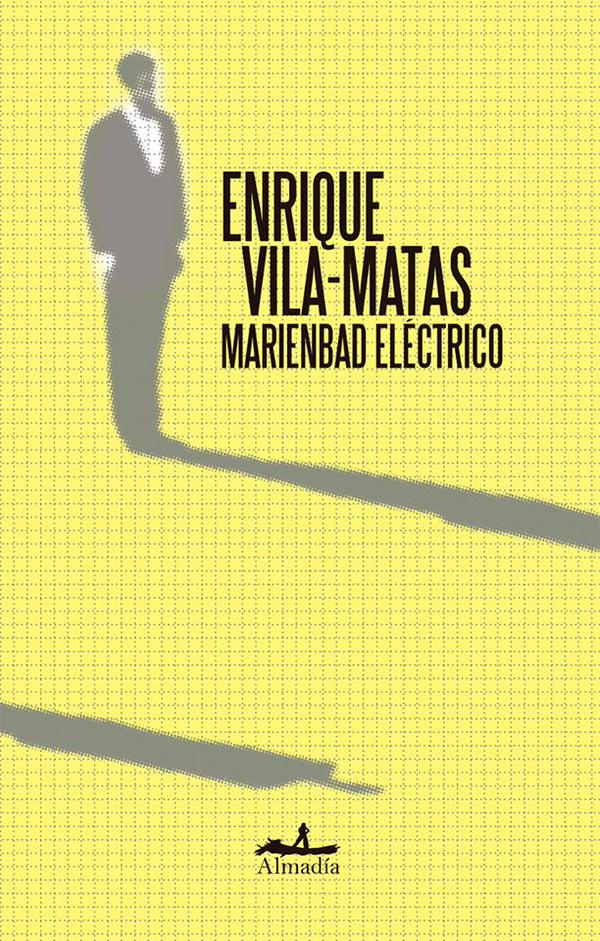







|
AIRE DE VILA-COAPA
ALEJANDRO ESPINOSA FUENTES
Soy de un barrio de la Ciudad de México sin el menor encanto literario, la esquina este de Coyoacán donde se entrecruzan las alcaldías de Tlalpan, Iztapalapa y Xochimilco; una zona amorfa delimitada al norte por la Estación de Autobuses Taxqueña; al oeste por el Estadio Azteca, al sur por el Anillo Periférico y al este por los últimos lagos que le quedan a la capital. Un barrio sin museos, bibliotecas, librerías, cafés ni teatros. Un barrio de coches enjaulados, columpios y cactus entre rejas, jaulas dentro de jaulas, centros comerciales piratas, parques oscurecidos y laberintos de baches. Una mancha urbana al sur de la Ciudad a la que la gente de las colonias céntricas llama Coapa, Coapita la bella o Villa Coapa, sin evitar que el nombre le traiga el recuerdo de una vergonzosa borrachera adolescente. Viví ahí durante 25 años hasta que un día, mareado por un discurso, decidí que era hora de buscar el futuro interrogando al escritor que más sabía sobre el tema. Este escritor vivía en Barcelona.
A España me llevé, como único amuleto, un frasquito de juguetería bien cerrado, el cual contenía en su interior, no aire de París, como el que le regaló Duchamp a sus amigos de Nueva York, sino aire de Coapa. Un olor medio desagradable, mitad polución, mitad tierra removida, una cápsula de tiempo que a algunos les daría nostalgia, y a otros, pavor. Es más o menos a lo que olía el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Mancera, el alcalde de la capital, devastó la urbe llenándola de centros comerciales y edificios rascanubes, entre ellos la torre Mitikah, ese monstruo cristalino que ahora ensombrece toda la alcaldía de Coyoacán. Estorba el panorama desde cualquier punto, se ve desde Ciudad Universitaria, desde los Viveros, incluso desde el centro de Coyoacán, donde pasé las tardes de mi adolescencia leyendo libritos de segunda mano que le compraba a un revendedor callejero. A él le compré una edición polvosa de Impostura, el primer libro que leí de Vila-Matas sentado en una banca frente a la iglesia de La Conchita, de la que el escritor ha dicho que es “su lugar favorito en el mundo, un punto enigmático, el centro de una encrucijada infinita”. Y sí que lo era, pero por esa época yo no pensaba en esas cosas, sino en la comodidad de un jardín sin muchos policías, donde era posible beber latas de té Arizona que rellenaba con pachitas de vodka oso negro, y donde había un árbol hueco tan ancho que uno podía introducirse en su interior y convertirlo en mingitorio.
En el trayecto de vuelta a Coapa, cuatro kilómetros en hora y media de tráfico a bordo del pesero Fovissste, veía mi barrio destartalado: el club América, la gente formada afuera del restaurante de alitas de pollo, los vestigios de un tianguis de baratijas, y sentía envidia por los poéticos escenarios que aparecían en esos libros que leía entre cumbias y mentadas de madre: la Viena de Bernhard, el Londres de Iris Murdoch, el París de Modiano, la Barcelona de Vila-Matas. Dediqué mi último año de prepa y el primero de la carrera a leer cuanto había escrito el catalán. Los domingos en Coapa se dedican exclusivamente al ritual NFL, doce horas ininterrumpidas de futbol americano en la gran pantalla plana que reina sobre toda casa de la periferia. Mi madre y yo nos salíamos al patio-lavandería y bajo el techito de fibra azotado por la lluvia leíamos en voz alta Dublinesca, París no se acaba nunca, Extraña forma de vida, Doctor Pasavento, El viaje vertical. No me atreví a leer con ella La asesina ilustrada, porque según decía Vila-Matas, era un libro que confeccionó con el firme propósito de asesinar al lector al final de la lectura. Lo leí en privado y no sé si me morí, pero no lo descarto.
Sentía una urgencia indómita por llevar la palabra sagrada de Vila-Matas a toda la gente de mi colonia, como ese viejo marxista que recita de memoria El Capital afuera de Tlatelolco en la marcha del 2 de octubre. La señora de los tamales que ponía su puesto afuera de mi casa no sabía leer, provenía de un pueblito veracruzano de la montaña, y yo no lo premedité como una acción altruista del clasemediero que sale a alfabetizar a su comunidad, solo quería tener otra cómplice, alguien que me acompañara a descifrar el enigma, alguien que me ayudara a saber si ya me había vuelto loco. Me dediqué durante semanas a enseñarle a leer con la novela Lejos de Veracruz. Pensé que podría sentirse identificada, pero no fue así, me dijo que ella nunca había conocido ese Veracruz del que hablaba mi libro.
Tanta lectura y prédica me llevaron a sufrir unos ataques de ansiedad nocturnos que sólo se me quitaban yendo a las canchas a tirar canastas. Me permitía volver únicamente después de encestar veinte tiros libres y, como no soy muy bueno, tardaba hasta tres horas en lograrlo. En uno de esos desahogos basquetboleros, tiré la pelota, fallé y al momento de recogerla descubrí en mis zapatos un enorme cerdo mordiéndome las agujetas. Creo que nunca había visto un cerdo tan de cerca. Los de periferia no somos ni de campo ni de ciudad, vivimos acelerados sin que nos rodeen grandes edificios, pero tampoco añoramos las prácticas rurales.
—¡Déjalo Pesajson! —gritó una vieja acompañada por otra mujer más joven.
Quise tocar la piel del cerdo como si fuera un perro, pero éste chilló y corrió de vuelta con sus dueñas.
—Vámonos Ana María —le dijo la vieja a la que tal vez era su hija o su nieta—, ya se puso insoportable.
—Pero se me perdió mi billete —replicó la joven—, se fue volando.
—No inventes, Ana María, vámonos que ya es tarde.
Las mujeres se alejaron perseguidas por el cerdo y yo me quedé petrificado, pensando que ese encuentro era lo más novelesco que me había ocurrido en Coapa en los primeros y últimos veinte años de mi vida.
El siguiente episodio ocurrió en el mercado donde, como en todos los mercados mexicanos, hay un todólogo que se salta de puesto en puesto para vender verdura, arreglar zapatos, cortar el pelo, duplicar llaves y exprimir jugos de naranja. El de mi mercado era pálido y macizo con cara de asesino serial de pueblo; un tipo chaparrón y malencarado al que siempre se le ve la raya y le huelen los sobacos a una mezcla de comino y tequila. Fui a que me hiciera una llave de la reja y de inmediato se puso manos a la obra, pero a media llave se interrumpió para prepararle un juguito antigripal a una señora.
—¿Cómo está, don Riba? —le preguntó la señora.
—¿Riba? —dije en voz alta.
—Pus aquí, sacando adelante el changarro —replicó el juguero-cerrajero.
Por la tarde, fui con mi amigo de la cuadra, el Pasguato, a echar una noche de Fifa en su PlayStation. Yo estaba enojado porque me publicaron un cuento en una revistilla socialista de la Facultad y un anarcopunk me dijo que únicamente me publicaban porque me apellidaba Fuentes. Me enfurruñé, no solo porque no tengo ningún lazo sanguíneo con el famoso escritor mexicano, que entonces estaba vivo, lo entrevistaban a diario en la tele y todos lo odiaban, sino porque ni yo ni nadie de mi familia teníamos relación ni habíamos conocido nunca a nadie que se dedicara a la literatura. Se lo conté al Pasguato y él se metió un puño de gusanitos de dulce a la boca y me metió un gol al ángulo de tiro libre.
—Qué pendejada —dijo el Pasguato sin terminar de tragarse sus gusanitos—, es como si dijeran que yo soy tan chingón por ser sobrino de Octavio Paz.
—¿Qué? —dije soltando el control.
—La neta, yo ni lo conocí —dijo el Pasguato.
Me quedé absorto, ¿en Coapa había vivido todo este tiempo el sobrino de Octavio Paz? Claro, pensé, Alberto Paz-guato, desde chiquito le pusimos el apodo a ese güey que dejó la prepa y había dedicado los últimos cinco años de su vida a comer gusanitos y jugar videojuegos.
—Albert, ¡algo está muy mal! —dije sin darme cuenta de que estaba remedando a David Lynch.
El Pasguato me ofreció su bolsa abierta de gusanitos de dulce.
Salí de su casa y lo vi por todos lados: la vulcanizadora Montano en Tepetlapa, los pollos Mac en Cafetales, la lavandería Parma de las Bombas, la funeraria Celerino en Calzada del Hueso. Coapa se estaba vilamatizando. En mi tianguis ya vendían USB piratas con la discografía completa de Chet Baker, Van Morrison y Coco Rosie; carcasas para teléfono adornadas por cuadros de Gerard Richter y rebozos bordados con caligramas de Apollinaire. En la calle Central vi a la tamalera de mi esquina empapada bajo la lluvia sosteniendo un extenso micrófono de cine en dirección al cielo brumoso.
—¡Qué hace! —le pregunté.
—Es para mi colección —respondió en medio de remolinos y relámpagos—, en mis ratos libres colecciono tempestades.
—¿No quiere meterse al techito? Se va a resfriar.
—Preferiría no hacerlo —contestó indiferente.
Traté de meterme a mi casa, pero la nueva llave no servía. No sabía si llegaría a tiempo, corrí de vuelta al mercado y de camino vi pasar a la vieja y a su nieta, Ana María:
—¿Y Pesajson? —les dije.
La abuela me miró como si no supiera de qué le estaba hablando.
—Mi abuela lo hizo carnitas —dijo la chica.
—No mientas, Ana María, vámonos.
Por suerte encontré abierto el local del cerrajero, ya era de noche y solo lo iluminaba una minúscula bombilla intermitente. El hombre estaba descoyuntado en el piso del apretujado local como en un cuadro de Tetsuya Ishida. Tenía a la mano un exprimidor, unas tijeras para degrafilar, una balanza, un secador de pelo, dos camotes, la máquina para hacer llaves, una lija y, extrañamente, un libro.
—Don Riba, no quedó bien mi llave —le dije.
—No sé me da bien, es verdad —contestó el hombre tendiéndome el libro.
Era un bello encuadernado de tela color avellana que indicaba con gruesas letras rojas un título extraño: Ghana. Abrí la página del índice y me encontré con un listado de autores en orden alfabético: Auster, Beckett, Borges, Duras, Joyce, Kafka, Perec, Walser. Cada apartado contenía un estudio estadístico de cómo leían en Ghana a estos autores. Ojeé el apartado de Borges:
En Ghana 98% de la población dice jamás haber oído hablar de Borges. Del 2% restante un 83% confiesa no haberlo leído. Del 13% que conoce su obra, 57% indica no haber entendido ni una coma, del 43% que afirma comprenderlo un 25% considera que el tema central de la obra de Borges es el tiempo, un 40% indica que su tema es el destino y un 35% opina que el verdadero motivo de la obra de Borges es la venganza.
Así con cada escritor. Le pregunté a Don Riba de dónde había sacado el libro, miré la contraportada y me encontré en la esquina inferior derecha el logo de Ediciones Coapa.
—Antes de dar el salto a la cerrajería yo era editor —me contestó don Riba.
Volví a mi casa visiblemente angustiado, no me podía creer lo mucho que desconocía mi propio barrio. La típica camioneta de compra-venta de cosas usadas, un icono de la capital, hizo resonar la voz de esa niña cansina que vocifera sin aire en los pulmones: ¡Se compra, Pessoa, Goncharov, Ribeyro, Bolaño, Panero, o algo de Sergio Pitol que vendaaa! Un hombre con una gruesa barba postiza y lentes amarillos pasó a mi lado sonando la campana del camión de la basura, en cuanto me rebasó se llevó una mano a la oreja izquierda y se jaló dos veces el lóbulo como si fuera el hilo de un timbre.
—Bienvenido a la gombrowiczión —dijo.
—¿Qué dice usted?
—Que ya estamos llegando señor.
Mi casa estaba en penumbras. Para apaciguar el miedo encendí la televisión, que en Coapa tiene la misma función que una chimenea. En el canal 22 transmitían la inauguración de la Feria del libro de Guadalajara.
—He venido pues a hablarles del futuro… —dijo Vila-Matas.
Mi padre apareció rezongando a mis espaldas, quería que le cambiara a ESPN para ver un partido de futbol americano colegial. Vila-Matas hablaba del rock & roll y de la novela híbrida, de un hombre agonizante y de por qué los escritores son presa fácil de depresiones: “Se deprimen porque no pueden tolerar la idea de tener que vivir en un mundo estropeado por los imbéciles”. Sentados a su lado, estaban todos esos políticos que demacraron el país, ahí estaba Mancera, que convirtió la capital en el escenario de una película de Cronenberg; estaba Graco Ramírez, el gobernador que se robó los fondos para el terremoto, estaba Aristóteles Sandoval, el gobernador de Jalisco, que fue asesinado hace unos meses con un disparo en la espalda en un baño de Puerto Vallarta.
—¡Ya cámbiale! —gritaba mi padre buscando el control debajo de los cojines.
Pero Vila-Matas me estaba dando las claves del futuro, porque mi vida no podía seguir así, tenía que dar el salto transatlántico, tenía que conseguir respuestas. ¿Podía Coapa ser un escenario literario?, ¿podía convertirlo joyceanamente en mi Dublín? Nada escribieron de Coapa Alfonso Reyes, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Juan Villoro ni Valeria Luiselli, era un barrio por todos conocido que simplemente escapaba a la jurisdicción literaria.
—¿De veras quieres ver eso? —me dijo mi padre resignado.
—Padre, pregúntame cuántas páginas tiene la novela más larga del mundo.
—¿Por qué?
—Porque conozco la respuesta.
—¿Cuántas páginas tiene la novela más larga del mundo?
—Es Maryenbad My Love de Mark Leach y tiene 10.710 páginas.
Mi padre no dijo nada.
—Y ustedes ahora me van a perdonar —cerró Vila-Matas—, pero lo que dicen las voces de Chernóbil, el gran coro, es el futuro.
Aplausos.
No mucho después me encontraba en un avión transatlántico con el único objetivo de interrogarlo. Años más tarde me enteraría de que hay todo un género literario practicado por escritores latinoamericanos que peregrinan a Barcelona para incordiar a Vila-Matas, pero eso yo no lo sabía en mis años mozos. Aterricé en Madrid y no tuve que viajar en un renfe guajolotero a Barcelona, pues me enteré que esa misma noche Vila-Matas participaría en una charla en el instituto Goethe con motivo del 60 aniversario luctuoso del escritor suizo Robert Walser.
Me senté en primera fila con unos audífonos en la cabeza para también comprender las palabras traducidas del profesor alemán Reto Sorg. Pero en mis audífonos no me traducían el alemán, sino que oía, contra toda lógica, los comentarios en vivo de un partido de la NFL. Me fui haciendo chiquito en mi butaca como en un dibujo de Bruno Schulz y retrocedí de fila en fila hasta que terminé en la última. Creo que alguien hablaba de los microgramas de Walser, esos textos a lápiz que duraban lo que una hoja, en los que el suizo hacía la letra chiquita para que no se acabara su historia, pero a mí se me repetía en las orejas la tonadita que resuena día y noche en Coapa, la voz desgarrada de la chica sin pulmones: ¡Se compran, colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de fierro viejo que vendaaa! Eso es el futuro, pensé, la reventa de historias, hacer la letra chiquita para que toda la vida quepa en un barrio, en un papel, en un frasquito de juguetería.
Jamás conocí a Enrique Vila-Matas y lo agradezco, pues temo que, de haberme presentado, de haber recibido de frente una de sus miradas asimétricas que parecen prueba de Rorschach, se hubiera extinto unamunianamente, al otro lado del Atlántico, la Villa-Coapa portátil que le dio cuerda al juguete roto de mi juventud.
De vuelta en México, le mentí a mi madre y le conté sí había conocido a Vila-Matas y que ahora éramos grandes amigos.
—¿Y le platicaste de tu teoría? ¿Te dijo si había oído hablar de Villa-Coapa?
—Eso habría que preguntárselo a él —dije.
—¿Y tú no podrías hacerlo, Alejandro?
—Sería tan imposible como preguntarle algo a la imagen de un sueño.
Revista Barcarola, nº 98-99. Albacete, diciembre de 2021.
* Alejandro Espinosa Fuentes nació en México DF en 1991. Premio Nacional de Cuento Sergio Pitol, el Premio Nacional Novela “José Revueltas” por la novela Nuestro mismo idioma (Tierra Adentro, 2015) y el Premio Nacional «Julio Torri» de Cuento Breve por el libro Recuerdos de hilo. En 2019 publicó su segunda novela Agenbite of inwit (Contrabando, 2019).
|