| ENRIQUE VILA-MATAS | LA VIDA DE LOS OTROS | ||||||||||
|
|||||||||||
  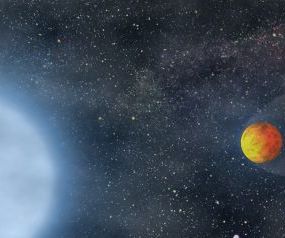  |
AMALIA JAVIER AVILÉS VIAPLANA A María
El ataque llegó por la noche. Estábamos discutiendo cerca de la hoguera. Amalia se levantó para enfatizar su punto de vista. Agitaba los brazos ampulosamente para hacer entrar en razón al grupo cuando una ráfaga la partió literalmente en dos. Las balas ascendieron por su espalda, destrozaron su columna vértebra a vértebra y esparcieron trozos de hueso y vísceras. Su cabeza reventó como una sandía. Entonces los disparos cesaron. Se oían los pedazos de carne crepitando en el fuego. Me levanté a tiempo para sujetar el cuerpo demediado que se desplomaba, que me manchó la ropa de sangre y sesos, y arrastré los restos de Amalia al parapeto de la carrocería del coche. Cogimos nuestras armas para repeler el ataque. El segundo sol brillaba en el cielo. Yo y los otros cinco hombres disparábamos al azar hasta que respondieron al fuego y detectamos su posición. Arrodillado tras el armazón quemado del coche, disparaba y me escondía. Ráfagas cortas, sin apuntar, hacia el fondo de la calle donde, en la oscuridad, destellaban los disparos de los fusiles de nuestros atacantes. Pensé en sandías. Pensé en su cabeza reventando. Como una calabaza. Luego juntaría los trozos dispersos, pegaría sus partes, introduciría una vela en su interior. También las sandías se agujerean. Aunque luego no se colocan en las ventanas o en los porches para iluminar la calle cegada por el segundo sol. A las sandías se les hace un único orificio circular, y no se vacía su interior. Se dejan al sol, al del día, para que se calienten, y entonces como un hígado de ternera. Daría lo que fuese por una sandía o por una calabaza o por ver una vaca. No sé ni de qué hablo. Mientras disparaba me ocurrió algo que no comenté con nadie más. Estaba arrodillado tras el armazón calcinado del coche cuando de repente sentí algo en la pierna. Una caricia. Me volví y pude ver una mano blanquecina que salía de una alcantarilla posada sobre mi pierna, acariciándome con una tristeza desesperada. Unos ojos amarillentos en la oscuridad. Mierda, dije, y pateé violentamente la mano, que se retiró. Un tenue gemido entre las balas silbando. Mientras caminamos por las calles miro las bocas de las alcantarillas, los desagües enrejados, y percibo esos ojos fijos en mí, como los de una madre orgullosa de los progresos de su hijo. Cientos de ojos en la oscuridad, contemplando nuestro avance. Se lo cuento a Amalia por la noche. Aquella mano me acarició, Amalia, dije, y me recuerda que tenemos una misión y que debemos centrarnos en ella y que mientras dure nuestra incursión tenemos que olvidarnos de ilusiones y sensiblerías y avanzar y avanzar y avanzar, encontrarlos y acabar con ellos, que no respetaron el trato, y nosotros no negociamos con ese tipo de gente. Amalia es una sandía que refulge toda la noche a la luz del segundo sol. Por eso los cuatro la seguimos inevitablemente. Dos o tres días después del ataque descubrimos entre las ruinas restos de actividad. Estábamos en el buen camino. Parapetados en la esquina de un edificio comprobamos que hacía poco que habían abandonado el campamento improvisado en medio de la calle. Restos humeantes. La entrada estaba flanqueada por estacas clavadas en el suelo, incrustadas en el asfalto, con una cabeza humana en su punta. Reconocimos la de Amalia. Uno de los siete hombres no pudo ahogar un grito de horror. Amalia con sus ojos amarillentos mirando fijamente la nada, atravesándonos con su mirada muerta que parecía provenir de un millón de años atrás. Tiene la mirada. La mirada de una calabaza hueca con una vela en su interior y una sonrisa grabada con fuego en su piel. Amalia puso una mano en mi hombro. Debemos continuar, dijo. Reprimí las lágrimas. Acampamos al lado de las máquinas expendedoras. La muerte del fuego genera aire y la del aire genera agua y la del agua genera máquinas expendedoras. Las chocolatinas estaban enmohecidas y los bizcochos se deshacían en las manos, pero saciamos nuestra hambre y pasamos la noche en el campamento abandonado con las farolas encendidas, como si hicieran falta con el segundo sol, esclavizadas por un temporizador obsoleto, como los semáforos que parpadeaban y cambiaban cíclicamente. Y dormimos y por la mañana distinguimos un amontonamiento en la esquina de enfrente. Un túmulo de brazos izquierdos cortados y abandonados. Brazos de hombres y de mujeres, de ancianos y niños, pero todos pálidos. Así es cómo son las cosas. A veces me dan ganas de levantar una tapa de alcantarilla y gritar ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Asiente con la cabeza si me puedes oír. ¿Hay alguien en casa?, pero claro, no lo haré. No le comentaré nada a Amalia sobre el tema. En esta ciudad decir que subimos por una calle es lo mismo que decir que bajamos por ella. No hay distinción entre calle y calle más allá de algunos edificios en ruinas, los escombros diseminados en la calzada, los esqueletos de automóviles quemados y las máquinas expendedoras saqueadas, que continúan su ciclo agua-fuego-aire o cómo sea. Subimos por una calle. Siempre avanzamos pegados a las paredes y vigilamos los cruces, por eso fue extraño que Amalia se pusiera a gesticular en medio de la calle, iluminada por una hoguera, antes de que la alcanzase la ráfaga mortal. Amalia debía de estar muy excitada, o un peligro muy grande se cernía sobre nosotros, y fue así, pero no recuerdo de qué discutíamos, ni los motivos de Amalia para excitarse fatalmente. Subimos por una calle o bajábamos hasta el siguiente cruce cuando nos ordenó detenernos. Un hombre disfrazado de koala atravesó la calle, se detuvo justo en la mitad y se quedó mirándonos. Luego siguió su camino. Así era Amalia, siempre dirigiendo al grupo, detectando el peligro antes de que pudiésemos verlo, velando por nuestra seguridad, por eso no la imagino bajo el segundo sol gesticulando ampulosamente y gritando. Nos ordenó detenernos y esperar. Seleccionó a siete de los hombres y avanzó sigilosamente paso a paso. Cuando le faltaban tres metros para llegar a la esquina la mina explotó matándolos a todos. Sabían que los estábamos siguiendo, nos acechaban, nos tendían trampas, jugaban con nosotros liquidándonos uno a uno. Salimos Amalia y cinco hombres en su búsqueda, ahora sólo quedábamos nosotros. Toda la felicidad de los mortales es mortal. Decidimos acampar y enterrar a los muertos. Cómo pudimos caer en una trampa tan pueril, se lamentaba uno de los hombres mientras apilaba cascotes y lágrimas sobre el cadáver de Amalia, con una rabia apenas contenida. Mientras, los otros hombres preparaban el campamento. Encontraron dos máquinas expendedoras inservibles y las trajeron y las volcaron y las juntaron a modo de mesa y apilaron cascotes alrededor de ellas como señalando tumbas que sirviesen de silla. Los lugareños nos trajeron comida. Amalia presidió el banquete. Desde mi posición la podía ver en el centro de la mesa improvisada, siete hombres a su izquierda, siete hombres a su derecha. El sol se ponía a sus espaldas creando cegadores halos que envolvían a los trece personajes. Amalia habló de la lucha, de la supervivencia en esta ciudad estéril, de la victoria necesaria para que la humanidad pudiese volver a la superficie. Los tres prestábamos atención arrobados por su elocuencia, por su rostro iluminado por el segundo sol, que le daba un aire mesiánico. No ver a nadie más que a los miembros de nuestro grupo durante años había afectado nuestra percepción de las cosas. Pero ahí estaba Amalia dispuesta a liderarnos, a no dejarnos olvidar cuál era nuestra misión, nuestro objetivo, a recordarnos la importancia axiomática de nuestra victoria. Durante la noche empezaron a oírse voces desde una calle cercana. El enemigo siempre se ha burlado de nosotros llamándonos Hombres. Uno de ellos gritaba. ¡Ey, Hombres, Hombres! ¡Joderos, capullos! Despertamos a Amalia, que estaba en uno de sus habituales trances. Hay enemigos en la calle de al lado, ¿lo oyes?, ¿lo oyes?, reviéntalos, Amalia. ¡Ey, Hombres! ¡Iros a la mierda! ¿Lo oyes Amalia? Están detrás del edificio. Sí. ¡Os mataremos, Hombres! ¿Necesitas una bengala? No. Un segundo sol brillando en la noche. Está cerca, dice Amalia sonámbula, realmente cerca. Un hilo de baba cuelga de la comisura de sus labios. ¡Hombres, iros a tomar por culo! Es una baba densa y blanca, como los restos de un ectoplasma que se hubiese introducido en su cuerpo y lo controlase, mientras ella se aferra al lanzacohetes y escucha con atención la voz que suena en la noche. ¡Hombres, Hombres, os vamos a follar, cabrones! Amalia pulsa el gatillo. El cohete traza una parábola en el cielo, un arco iris que cae al otro lado del edificio y explota. Luego, silencio. Hijo de puta, dice Amalia. Escupe y sigue durmiendo. Todo fue muy rápido, como contemplar a cámara rápida una escena de una película de las de antes. Tan rápido que no nos dimos cuenta de que Amalia dejó de respirar en su sueño. Tan rápido que celebramos la muerte de la voz y contemplamos alborozados a la luz de las estrellas los efectos del cohete de Amalia y cuando volvimos al campamento la encontramos muerta. No había rastro de la baba que había contemplado antes, como si aquello que la había animado en su trance asesino se hubiese largado llevándose la esencia de Amalia y dejando su cuerpo muerto. No sabíamos bien qué hacer con sus cosas, así de inseguros éramos si no había nadie que nos dirigiese. Recogimos sus armas y nos repartimos la munición. Yo guardé en mis bolsillos la colección de pastillas y ampollas que encontré en un bolsillo de su mochila. Y un extraño polvo blanco que insensibilizó mi lengua. Éramos niños vacilantes cargados de muerte, niños perdidos y sin rumbo, abandonados en un bosque, si supiera lo que es un bosque, una vaca, un niño, un bosque de ruinas por el que avanzábamos gimoteando, desolados, inseguros. Así son las cosas en la superficie. Era nuestro primer día y ya habíamos perdido a la mitad del grupo y a nuestra líder. Nadie nos educó en el Subsuelo para esta debacle, nadie nos entrenó para tanto sufrimiento, somos engranajes en la máquina de matar del Apocalipsis. Y éste es en un mundo de mierda, sí. Pero estoy vivo. Y no tengo miedo. Tengo miedo, tengo mucho miedo. No nos entrenaron para este terror que nos paraliza, para esta sensación que nos sobrepasa, que nos hace encogernos en un rincón buscando la imposible oscuridad, la del subsuelo, que no alcanzaremos hasta cumplir el juramento que hicimos sobre la tumba de Amalia, hasta cumplir nuestra misión. Así son las cosas en la superficie y para eso nos adiestraron. Nos enseñaron tácticas militares y a movernos por un territorio estéril, por la eterna ciudad en ruinas que se extendía sin vida en todas direcciones. A excepción de los miembros de nuestro grupo, en todos esos meses no vimos jamás a ningún otro ser vivo sobre la superficie. Bordeamos el cráter y seguimos avanzando bajo dos soles inclementes, bajo un cielo anaranjado perpetuamente en llamas, tan hermoso como letal. Nada puede subsistir en la superficie sin el equipo y el entrenamiento adecuado. Avanzamos durante todo el día sin descanso. Llegamos a las cercanías del edificio gubernamental atraídos por el rumor. Amalia nos ordenó mantenernos junto a las paredes y aproximarnos desplegados a la plaza. Cientos, miles de personas se apiñaban frente al edificio, ocupando la totalidad de las escalinatas que ascendían hasta el grupo de columnas neoclásicas, qué sé yo de arquitectura, nada, que daban acceso a una única puerta por la que cada diez minutos aproximadamente entraba una única persona. A pesar del aparente caos, aquellas personas parecían mantener un orden estricto, y aunque la masa fluctuaba contínuamente, cada una de aquellas personas sabía en cada momento quién le precedía. Cada vez afluía más gente a la plaza y se unía al ordenado gentío. Calculamos que si uno de nosotros se colocaba en la fila, tardaría unos tres días en acceder al edificio. Necesitábamos los certificados y los controles médicos, así que decidimos a suertes quién se encargaría. El resto permanecimos sentados en el suelo, la espalda contra la pared del edificio en sombra al otro lado de la plaza. Al poco rato volvió Amalia con todos los papeles necesarios y los repartió. Me comunicaban oficialmente que a causa de mi ausencia prolongada mi cubículo había sido ocupado por una familia. Uno de los hombres del grupo estaba acusado de alta traición. Una epidemia había diezmado la Sección 9, incluyendo a toda la familia de uno de los hombres. Otro tenía una orden de embargo por impago. Una circular nos instaba a continuar. En todo ese tiempo la gente había seguido entrando ordenadamente en el edificio. Nadie salió de él. Será mejor que demos un rodeo y evitemos a la multitud, dijo Amalia. Nos ordenó reagruparnos y seguir nuestra ruta, pero antes de partir ejecutamos al traidor en medio de la plaza. La multitud nos ovacionó. Avanzamos todo el día y todo el día que es la noche con breves pausas para alimentarnos en las máquinas bajo el segundo sol y bajo el sol y bajo los dos soles. Admirábamos a Amalia por su determinación, por la perseverante manera de guiarnos hasta nuestro objetivo, por su inflexibilidad, por sus dotes de mando, por sus citas de Montaigne a propósito de César, las altas empresas han de ejecutarse, no meditarse, nos decía apuntando hacia el sol naciente. Por eso no le reprochamos nada. Por eso no podemos aceptar que aquella orden fuese un error. Nos ordenó vigilar. Organizó un perímetro seguro en torno a aquella tubería rota que vertía agua en el socavón. Todos deseábamos bañarnos, arrancarnos el hedor a muerte y a quemado. Por eso no se lo reprocharemos jamás. Hubiéramos hecho lo mismo. Cada uno de nosotros cuatro se apostó en una esquina. Amalia empezó a lavarse. Los hombres saltaron sobre ella en cuanto estuvo indefensamente desnuda. Surgieron del interior de un edificio, apresaron a Amalia y volvieron a desaparecer en el interior. Jamás habíamos visto romper las normas del campo de batalla de manera tan ruin. No podía ser cierto. Los cinco corrimos tras ellos adentrándonos en la oscuridad del edificio, cruzamos un entramado de pasillos que conducían a escaleras y nuevos pasillos y habitaciones con tabiques rotos que daban a otras habitaciones y otros pasillos en los edificios contiguos, un laberinto que horadaba toda la manzana y en el que nos fue imposible encontrar nada. Los edificios eran lugar vedado. La guerra no se desarrolla en su interior, es una regla implícita que todos aceptamos. Nos perdimos. Perdimos a Amalia. Pero por primera vez desde que estábamos en la superficie pudimos dormir en una habitación hasta que los gritos de Amalia nos despertaron. Veíamos un lejano resplandor del que parecían provenir los aullidos de dolor de nuestra líder. Intentamos encontrarla, salvarla. No supimos encontrar la salida hasta que ya oscuridad y silencio. El cuerpo de Amalia colgaba atado por los pies del poste de un semáforo en el centro de la calzada. Debajo habían encendido una hoguera y la habían dejado morir lentamente. Abrasada. Sus gritos nos acompañarían durante meses, no nos abandonarían jamás, nos despertarían en mitad del sueño, reclamarían nuestra responsabilidad durante siglos, mientras viviéramos. Ocurrió ayer. Prometí venganza. Con lágrimas corriendo por mis mejillas pronuncié aquel juramento que se convertiría en leyenda, que nos convertiría en héroes, que cambaría el curso de la guerra. Algún día mi nombre evocará el recuerdo de algo terrible, de una crisis como no hubo otra en la Tierra, dije mientras descolgaba el cuerpo de Amalia. Con mi machete corté trozos de los muslos. Di un pedazo a cada uno de los diecisiete hombres del pelotón. Carne de Amalia, les decía entregándoselo, consérvalo hasta que cumplamos la misión. Carne de Amalia, les decía introduciendo en sus bocas pequeños bocados, transfórmate en su sustancia hasta que la tierra le dé reposo. Al atardecer seguimos avanzando. Las cosas más ignoradas son las más susceptibles de ser deificadas, anoté sin saber de Montaigne, sin saber de César, ni de vacas, ni de niños, ni de koalas. Cómo podía si el subsuelo y las cavernas y la superficie estéril bajo dos soles letales y todos los años en la oscuridad y la luz de muerte y no hay futuro, para ti, para mí. Por la noche Amalia me habló en sueños con la voz de otro que yo no podía conocer y dijo que nada hay tan horrible como comer la carne del padre, ahora lo que debes hacer es seguir las marcas amarillas. Pero yo había cruzado el límite, ya no era yo, era un animal salvaje determinado a destrozar y a matar. Lloré hasta el amanecer. Los hombres nunca se quejaron de caminar sin descanso, pero la ataraxia de Amalia empezaba a preocuparles. No era una actitud estoica, simplemente se movía indiferente a todo. Amalia, le dije, ¿has pensado que esas marcas amarillas que llevamos días siguiendo podrían ser una trampa? Estoy seguro de que durante algún tiempo avanzamos en espiral, hacia el sol, contra el sol y hacia el segundo sol, contra los dos soles y de nuevo hacia el sol. Amalia ni se encogió de hombros. Continuó caminando, deteniéndose en cada esquina a comprobar la siguiente marca amarilla y así, día tras día durante semanas. Al día siguiente del sueño en el que Amalia me hablaba con otra voz palpé en mi bolsillo el trozo de carne y recordé las drogas que había encontrado en su uniforme. Se las di y todo pareció cambiar. Seguimos en la senda de las marcas amarillas, aunque ahora había una nueva determinación en Amalia, una resolución suicida, un anhelo asesino, una mirada de locura. Vimos el humo. Estábamos cerca. Amalia nos ordenó detenernos y prepararnos para la batalla. Pintó su cara de verde y marrón y negro. Sus ojos brillaban insanos. No volvió a dirigirnos la palabra. Avanzó hasta una esquina. Tras ella, en una plaza, el campamento enemigo. Arremetió sin decir palabra, disparando sin cesar, corriendo hacia la multitud que se aprestaba o disparaba o moría o corría aterrada. El resto del batallón la siguió ciegamente, una carga insensata, absurda, suicida, ridícula. Todos murieron acribillados. Amalia cayó la primera. Me dolían los dientes de tanto apretarlos, pero apenas sentía nada más. Ni una lágrima. Me planté frente al ejército enemigo armado únicamente con mi machete y avancé. Nadie disparó. Me abrieron paso en silencio. Caminé hasta la escalinata que ascendía al trono. Allí estaba él, sentado indolente, calvo, desnudo, masticando una fruta cuyo jugo resbalaba por su mentón. Subí las escaleras asiendo el machete con tanta fuerza que me temblaba en la mano. Llegué frente a él y arrojé el machete al suelo. Me cuadré y dije, ¡Sargento Amalia a sus órdenes, Coronel! |
||||||||||
|
|||||||||||
| www.enriquevilamatas.com | |||||||||||