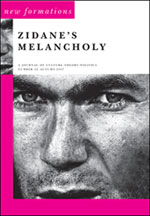| ENRIQUE VILA-MATAS | LA VIDA DE LOS OTROS | ||||||||||
|
|||||||||||
 Elizondo, el hombre que expulsó a Zidane (foto Ednodio Quintero) SERGIO CHEJFEC
 |
NOVELISTA DOCUMENTAL SERGIO CHEJFEC Dedicado a Diómedes Cordero y Ednodio Quintero
Un hotel rodeado de montañas. En uno de los jardines, el más discreto, dos guacamayas gigantes ocupan una gran pajarera. El jardín está medio oculto bajo la alta vegetación, lo que a su vez protege del sol a las aves. Cuando camino por las cercanías asisto al comienzo repentino de las voces –esto puede ocurrir a cualquier hora. Pienso que no soy capaz de asignarle un nombre concreto a ese sonido, ni por lo menos una fórmula descriptiva, seguramente por ignorancia, pero también porque ninguna palabra resultaría efectiva, aún la más precisa, porque esa palabra debería referir también al aire, a los aromas, a la brisa y al paisaje en general. Suenan como chillidos, o igual a parodias de voz humana. Las exclamaciones de las guacamayas se alternan como si se tratara de temas de conversación habitual, y por eso actualizados con rapidez. El visitante ocasional supone, aún confundido por la sorpresa de los gritos y probablemente embargado por la soledad del jardín, que las personas pasan y las guacamayas quedan –tenemos un género de mortalidad más acuciante—. Es la advertencia implícita que el hotel ha decidido formular de este modo. Los viejos cronistas de América ya asimilaban las guacamayas a la familia de los papagayos, y hoy también se las trata casi despectivamente llamándolas loros. En cualquier caso ambas denominaciones son correctas, según me dice la empleada del hotel que las atiende casi todos los días, por la mañana temprano. La empleada vive subiendo por la carretera que sirve al hotel, a cierto tiempo de caminata por la vía que poco a poco se angosta, caminata sobre cuya duración no querrá darme detalles. Piensa que las guacamayas advierten su aproximación cuando baja desde su casa, porque de lejos las escucha hablar de un modo distinto, como si se dieran explicaciones, y eso es prueba de que saben quién se acerca. En una vida repleta de trabajos y preocupaciones, la satisfacción de ser reconocida por estos animales no se compara con nada, me dice la primera mañana de mi llegada al hotel, cuando me encuentra junto a la jaula, observándolos. Como las guacamayas no parecen tranquilizarse ante su presencia, ya que están intranquilas por la mía, lógicamente me pongo a dudar de la empleada. A lo mejor exagera, pienso, porque busca impresionarme. Pero también es probable que su presencia sea insuficiente ante la angustia provocada por la mía, o sea, que si las aves deben elegir entre el peligro y la tranquilidad opten por lo primero llevadas por su instinto de preservación. En el hotel se desarrolla un encuentro de escritores de novelas y de críticos literarios especializados en novelas. Esta restricción hace que el evento parezca único. Los autores que escriben también poesía, por ejemplo, han asumido que no deben hablar de ello, igual que los críticos que a veces se dedican a otro género. Y aparte está el emplazamiento del hotel, la sensación de encontrarse en un punto indistinto en la geografía sudamericana, y la idea que este solar y los edificios circundantes podrían desaparecer y de todos modos casi nada cambiaría. Escritores aislados en la zona donde la ciudad montañosa se detiene frente a la misma montaña. Lo que se llama un lugar perdido. A pocos metros del hotel hay una poza de grandes dimensiones alimentada por una quebrada que baja de las alturas. Pasando el puente bajo el cual corre el agua hacia el estanque, y camino hacia la carretera ascendente, han levantado un casino que no cierra nunca. Rato después de mi encuentro con las guacamayas y con la empleada que las atiende, un novelista invitado me dice que fue al casino para retirar dinero, porque es el sitio con cajeros electrónicos más cercano; y agrega que a esa hora tan temprana se escuchaba el ruido de las máquinas y se veía la sombra acuciosa de los jugadores frente a ellas. Me lo dice en pleno desayuno, como una carta de presentación, cuando la mayoría de los participantes del evento no ha aparecido, fuera de unas sombras que vi o me pareció ver caminando, por lo cual él y yo somos las únicas presencias foráneas en la terraza comedor. Obvio, mientras tanto las guacamayas más de una vez han lanzado sus gritos como si compitieran a ver quién rompe mejor el silencio. Pero este novelista parece no escucharlas, no ha hecho el menor comentario sobre ellas. Estamos en las mesas cuadradas, tenemos delante los platos del desayuno, al cual quizá me refiera más adelante. En cierto momento el novelista se incorpora para decirme algo, parece que será un secreto –aunque no hay nadie alrededor que pueda escucharlo. Me dice que no sabe por qué ha venido. Está cansado de los coloquios literarios, le producen la más profunda tristeza porque se siente presionado a hablar de literatura, cuando en realidad es algo acerca de lo cual nunca habla. Todo esto me lo dice inclinado sobre mi oído, otorgándole el valor de la confidencia. Pero a la vez, sostiene, como sus libros no se leen y con dificultad apenas se publican, no puede desperdiciar esta faceta esporádica de disertante. Le digo que mis libros tampoco se leen y que a mí también me espera el momento de no poder publicar. Pero me contesta que en su caso no se trata de no poder publicar, sino de no querer. No es capaz de publicar porque ha perdido la curiosidad y el entusiasmo por lo que escribe. Se me ocurre que quizá debido a ello no reacciona ante las voces de las guacamayas. Lentamente se ha ido cerrando al mundo, si se lo puede llamar así. Aunque hay cosas frente a las que está atento. De hecho, como me dirá después, padece de una curiosidad inagotable por las manifestaciones del dinero, en especial por el dinero en circulación, por ejemplo su visita al casino de la que no perdió detalle. A lo mejor esa vida multifacética del dinero, activa a cada momento del día y presente en el más insospechado rincón de la realidad, es la fuerza que lo lleva a escribir novelas. No cae en la jactancia de pensar que el dinero es el principal relato y que su circulación se parece al intercambio de palabras en pos de historias y de objetos. No. Dice que el dinero es la manifestación extrema de una idea: la idea de que siempre se precisa un argumento; un motivo y excusa a la vez para que las cosas se produzcan. El argumento último. Es la primera mañana, como digo, del evento literario; es la primera conversación que tengo con este escritor. Conservo un recuerdo bastante definido de fragmentos de libros suyos, aunque de ninguno en su conjunto, como si se me hubieran fijado las impresiones de lectura más que las lecturas mismas. Incluso tengo la sospecha de que varios de los climas o hechos que más fuertemente evoco de los libros leídos en general, provienen de sus libros; pero no puedo estar seguro de eso, ya que no asocio ninguna de esas impresiones a algún título en particular –son como escenas novelísticas boyando en una marea anónima, mezcla de recuerdos ciertos y reminiscencias flotantes. Es la primera mañana y es la primera conversación entre nosotros, como digo, y ya este hombre descubre su delicada alma de frustraciones en cadena ante mí, que sin duda no le voy demasiado a la saga aunque me cuido de no ser a tal punto sincero. Por estos y otros motivos el encuentro literario promete ser único. Sin embargo es otro más, pienso durante un momento de silencio del novelista, mientras recapacita si es aconsejable participarme de sus opiniones sobre las mujeres en general... Este encuentro no es sino otro de los miles que deben realizarse a lo ancho del mundo cada año. Durante los cinco días que duró el simposio no logré sacarme una foto con las guacamayas. Cuando me ponía junto a ellas se corrían hacia un extremo de la jaula hasta hacerse invisibles en la penumbra o sencillamente hasta salir de cuadro, y si yo daba la vuelta para ponerme del otro lado, apenas me acercaba se alejaban de nuevo hacia el otro sector. Nunca abandonaban el travesaño que dividía la jaula. A lo sumo levantaban alguno de sus pies en lo que parecía el comienzo de un salto, o una decisión motriz, pero al cabo de rascarse un poco volvían a apoyarlo donde había estado. En más de una oportunidad traté de establecer algún contacto con ellas, en estos casos la mirada es lo más a la mano. Pero es difícil mirar a un ave a los ojos, si es que por un milagro uno alcanza a tener contacto visual; sencillamente la mirada no se tolera. Cuando advertí que esa vía era imposible intenté hablarles. Dado que el jardín es interior, se encuentra un poco expuesto a las miradas y a los oídos de quienes pasan cerca. Hacia el frente hay una galería techada, lugar de tertulia, con sillones de madera y mesas bajas, o lugar de paso hacia la recepción del hotel; y hacia atrás, un poco elevada, el jardín tiene otra galería que funciona como terraza para comer, donde se reparten mesas cuadradas y redondas con unas sillas asombrosamente cómodas en las que uno es capaz de pasar todo el día y más aún, porque la semipenumbra de la terraza, una luz a medias que se mantiene invariable a lo largo de la jornada, tiene un efecto relajante y adormecedor, allí uno siente la presencia silenciosa de las montañas. Es en esta terraza comedor donde el primer día cumplo el deber social de desayunar con el primer colega a la vista, que resultó ser el novelista mencionado. Por esas cosas de los eventos profesionales, desayunar juntos habrá de convertirse en una costumbre. En los días subsiguientes nadie se acercará a nuestra mesa sino para saludar, unos saludos en general de fórmula y con frases irrelevantes, acompañados de palmadas en los brazos u hombros. En una mesa más cercana a la entrada desayunará el principal invitado, el español Enrique Vila-Matas. Todos los días llega a la terraza a la misma hora y sin compañía. Ocupa su mesa desplegando una servilleta sobre el respaldo de la silla y de inmediato se dirige al buffet, de donde retorna con el plato lleno del guiso del día, en general carne o pollo, y varias arepas. Un mozo le lleva café y jugo; es una abierta excepción al riguroso autoservicio del desayuno que en este caso todos aprueban. Intento entrar en contacto con las guacamayas. Quiero pedirles que no se muevan para así poder salir junto con ellas en la foto. El segundo día del congreso voy a la jaula y les hablo con lentitud como para que entiendan, y en voz baja para no llamar la atención. No hay como mostrar una actitud sumisa para exponerse a una humillación mayor. Apenas me acerco las aves comienzan el deslizamiento. Se mueven dando pasos cortos hacia el costado, con cautela pero a cierta velocidad: en pocos segundos se han alejado. Hago el intento dos veces más: rodeo la jaula y me aproximo a sus cuerpos hesitantes, llenos de inquietud y al mismo tiempo concientes de estar protegidos. Es en vano. Quiero que me escuchen pero temo levantar la voz y ser descubierto, entonces mis palabras tienen un matiz de murmullo imperativo, de secreto dicho con urgencia --obviamente quiero convencerlas rápido-- que ni para mí resulta convincente. Les pido que no se muevan por pocos segundos, sólo para obtener la foto. No estoy seguro de que entiendan; sé que me escuchan, en especial por el temblor de alerta de sus ojos mientras les hablo. El encuentro de escritores va a terminar y no tendré la foto para cuando regrese a casa. Una prueba que en cierto modo salvaría mi participación. No sé de dónde viene el deseo de hablar a los animales. Es la verdad, no lo sé, y en esto consiste mi confesión al novelista. Quiero retribuir la confianza que depositó en mí al contarme sobre él. Se lo digo durante el segundo desayuno, me inclino un poco hacia adelante y lo miro fijo, aunque sin levantarme como él hizo. Reacciona abriendo bastante los ojos, como si así pudiera escuchar mejor. Le señalo hacia donde están las guacamayas, y se asoma tratando de distinguir la pajarera entre los arbustos. Cosa curiosa, pese a haber podido escucharlas infinidad de veces, reacciona como si no supiera nada de ellas. No es precisamente un deseo de hablar con los animales, sino la creencia de que me podré comunicar con ellos y que de esa forma algún matiz de mi experiencia o de mi sensibilidad será transmisible; incluso he llegado a escribir novelas por el solo hecho de relatar ese tipo de trances, le explico. Cada mañana voy temprano a la recepción del hotel para pedir el ticket del desayuno. A veces debo esperar un poco, escucho las voces de las empleadas que conversan en un cuarto anexo, probablemente seguras de que a esa hora es difícil que alguien aparezca. No alcanzo a entender lo que se dicen, hablan con el canto habitual de la zona. Es un canto que eleva y reduce la acentuación varias veces en una misma frase, no siempre en función del énfasis. En especial me cuesta entender los finales de frase, que parecen desvanecerse en el sobreentendido de que repiten lo que ya se sabe o lo que está claro desde un principio. Imagino que pedir el ticket para el desayuno es un trámite obligado, por lo menos es lo que me dijeron apenas llegué. En cualquier caso me levanto temprano, mucho antes de que abra la terraza comedor, de modo que tengo tiempo para ir a la recepción y para varias cosas más. Una de ellas es salir a la terraza de la habitación, una especie de patio rodeado de paredes de más de un metro y medio de altura. Desde allí puedo observar la mañana naciente, las montañas aún bastante oscuras como si fueran formas indefinidas en la altura, y puedo también respirar el aire fresco y absolutamente perfumado de la vegetación humedecida. Ahora estoy en la terraza, certifico el cielo pálido, la presencia de las montañas, me pongo a mirar hacia las otras terrazas que pertenecen a cada una de las habitaciones que están a mi costado, y veo cómo una escritora invitada al evento me saca una foto mientras la miro sin reconocerla, dados mis problemas de vista. He pensado en salir desnudo a la terraza, sólo con los anteojos, pero por esas cosas de las prevenciones me puse antes una remera. La escritora no puede saber que esa es la única prenda que llevo, lo cual me produce un sentimiento de confusión cuando levanto la mano para saludarla, porque aunque no muestro lo que se dice nada, siento que actúo como un exhibicionista. Días después del congreso literario la novelista me mandará esa foto por correo electrónico. Ahí sobresale mi rostro sobre los hombros apenas ocultos tras el muro, apoyo las dos manos en la cornisa, y al ver la foto me siento como un pervertido, o como un ridículo actor de algún chiste malo y verde. Mientras tanto las guacamayas hablan a cualquier momento, sin descubrir algún ritmo fijo que regule las pausas. La noche anterior me dormí mirando la televisión. Estaba el presidente dando un discurso que no terminaba ¿Pero cuál es la noche anterior? En realidad eso ocurre todas las noches, a veces se trata del mismo discurso, que parece extenderse durante días enteros. Una de esas noches más temprano, antes de la sesión presidencial televisiva, me entero de que en el centro de la ciudad hay disturbios porque a lo largo del día han muerto asesinadas tres personas, aparentemente en asaltos. Nunca tengo temas de conversación, por lo tanto no desaprovecho esto en un corrillo de novelistas, en el hall del hotel. Varios de ellos esperan un autobús que los llevará al centro, donde se presentarán dos novelas recientes. Es bueno entonces que sepan que no la tendrán fácil, porque Mérida colapsa con los disturbios. Entonces menciono lo de los tres muertes ocurridas en el día. Pero sale un novelista local y replica: “¿Nada más?” Todos reímos. Es verdad, no es mucho para un día que en pocas horas termina. Es el tipo de conversaciones que tiendo a iniciar, supuestamente graves, después de las cuales me siento sin embargo con las manos vacías. Con cierta cautela, le encarezco a la empleada que cuida a las guacamayas que me saque una foto junto con ellas. Es de mañana muy temprano, muy probablemente nadie vendrá a la terraza inferior, distrayéndolas o excitándolas. Le explico que soy novelista, como todos los demás, y que preciso las fotos para documentar que es cierto lo que escribo; que mi principal preocupación es encontrarme con alguien que me pida cuentas y después me acuse de inventar todo. Le explico también que hasta a mí me llama la atención este miedo, porque en realidad nunca me propuse escribir la verdad, al contrario, siempre desprecié las novelas basadas en los hechos reales. Pero de un tiempo a esta parte no sé si la realidad a secas, en todo caso el documento acerca de los hechos verdaderos, es lo único que me salva de una cierta sensación de disolución. La novela, le digo, puede ser ficción, leyenda o realidad, pero siempre debe estar documentada. Sin documento no hay novela, y yo preciso esta foto con las guacamayas para poder escribir sobre ellas y yo, porque de lo contrario cualquier cosa que ponga carecerá de profundidad; no dejará estela, aclaro. El acento andino es exquisitamente musical, y más cuando lo escuchamos de boca de una mujer. Sonriente, la empleada me dice que no me haga problemas, porque podemos --usa el plural-- aprovechar que están por traer un tucán en cualquier momento. Una vez dentro de la pajarera, las guacamayas tendrán menos espacio para moverse y no podrán evadir mi cercanía. Siento que los problemas se disipan, y la empleada me parece todavía más bella. No advierto inmediatamente, sin embargo, que ahora la foto ocupa un segundo plano y por lo tanto se ha alejado, ya que he pasado a esperar el tucán. De esto me doy cuenta en el desayuno, mientras el novelista me dice que fue al casino por segunda vez. Me doy cuenta porque no me puse a pensar en las guacamayas, sino en el inminente tucán; probablemente sea yo quien lo espera con más impaciencia. El novelista fue al casino por segunda vez. Según aclara, de nuevo a los cajeros electrónicos. Pero en este caso comete la imprudencia de portar un libro y su cuaderno de notas, la típica libreta de apuntes de cualquier novelista, libreta que le estoy viendo en este momento, de tapas gastadas y verdes sobre el mantel blanco. El problema es que al casino hay que entrar con las manos vacías, no se puede cargar nada. Le indican dónde está el guardarropa para dejar sus efectos. Pasa entonces por su cabeza un razonamiento extraño. Cree que el casino se justifica por los cajeros para sacar dinero, y que por lo tanto no puede convalidar lo inverso depositando sus cosas en el guardarropa. Él va en primer lugar a los cajeros y secundariamente al casino, no al revés. Por lo tanto dice lo obvio en la entrada: que entrará por pocos momentos porque solamente va a los cajeros. Siendo así, le señalan una mesita donde pondrán sus pertenencias: en el costado de la pequeña antesala, donde los vigilantes apoyan sus vasos, algunas armas de puño y teléfonos celulares. En el cuaderno lleva anotadas las pocas ideas que ha logrado reunir para su intervención. Como novelista está bastante desencantado de la literatura, por consiguiente la gente común le parece más sabia e importante. Sólo es cuestión de traducir la sabiduría a términos convincentes. Pero como no puede permitirse una traducción tan eficaz que oculte el origen “común” y espontáneo de las premisas a proponer, terminará trastabillando por reivindicar, sin que nadie objete su preferencia, aunque sí la calificación que ha elegido, el supuesto origen bastardo de sus pensamientos. Nada de eso todavía ha pasado, pero él sabe que ocurrirá. Más ahora, que ha recuperado el cuaderno y el libro extraviados en el casino, quedándose sin excusas. A la vez, el episodio puede ser el gran argumento, dice de pronto al regreso de servirse más café. Se inclina de nuevo para contarme al oído que durante mucho tiempo el principal leit motiv de sus intervenciones literarias, cuando lo invitaban con frecuencia, era decir que había reflexionado sobre el tema durante el viaje hasta el lugar donde ahora estaba hablando. Consideraba que esto era prueba de convicción y de desenvoltura. Después empezó el definitivo ostracismo y esos ardides ahora le parecen demasiado profesionales. Pero el episodio en el casino le permite proponer relaciones infrecuentes, y sobre todo cercanas a su actual sensibilidad. El dinero en definitiva circula por el mundo de un modo bastante ciego y azaroso, sin duda dirigido cuando se trata de las primeras y últimas manos, pero bastante impredecible en sus recorridos y, sobre todo, en los valores o sentimientos que acapara y distribuye. El novelista piensa en el dinero como una gran lucubración que nunca se detiene, un murmullo constante e inaudible, distinto, pero coexistente, al de la literatura, sobre todo al de las novelas. Ahí está el material para su intervención pública, como la llama, basada imperdiblemente en un hecho cierto, el contratiempo en el casino cuando se extravió el cuaderno, su base documental. El novelista me muestra el cuaderno. Parece un objeto personal, de esos que esconden una belleza sin equivalencias con el mundo exterior, con las tapas ajadas por el uso, las puntas un poco melladas, un cintillo roto, etc. Lo abre recorriendo las hojas y me sorprendo: están en blanco. Hace diez años que lo tengo y escribí tres páginas, anuncia. Usado por fuera y nuevo por dentro, se inclina para decirme al oído. A esta hora temprana la terraza comedor permanece vacía. Las fuentes humeantes de comida están repletas y se ven desde lejos los colores subidos de las carnes, el negro de los granos guisados, el blanco de las arepas y el ocre de los huevos revueltos. En un momento aparece Vila-Matas, presencia solitaria como todos los días. Despliega la servilleta y la tiende sobre el respaldo de la silla. Me pregunto si será una costumbre familiar, o algo de uso extendido en su propio país. O a lo mejor se trata de un truco privado, adquirido después de haber perdido varias veces el lugar para desayunar. Se lo ve preocupado. Nos saluda de lejos, igual que cada mañana. Pero de inmediato parece reparar en algo y se acerca a nuestra mesa con desconcierto, pasando por delante de la comida y mortificando un poco al asistente que estaba listo para atenderlo. “He visto al juez Elizondo”, nos dice. “Está hospedado en este hotel.” Mi compañero y yo quedamos en silencio. Por un género de ridícula cortesía de la que nunca logro zafarme, enseguida lanzo un entusiasta “Qué bien”. Pero lo cierto es que ignoro de qué se trata. Mi compañero novelista, más arraigado a la experiencia –quizá por eso es que no publica— mientras no puede controlar el ademán de esconder su cuaderno, señala “El único juez que conozco es Garzón”. A lo mejor Vila-Matas espera que lo invitemos a sentarse, pero justo cuando estoy por decir algo se da vuelta a mirar su servilleta. Dice junto a nosotros: “El juez Elizondo, el argentino, el árbitro que dirigió la final de la Copa del Mundo. El árbitro que expulsó a Zidane después de propinarle un cabezazo a Materazzi…” Mientras nos va contando veo cómo pierde interés en la aclaración. Nunca conforta señalar lo evidente. Asentimos: cómo olvidar el golpe de Zidane y la reacción del juez Elizondo. Sin embargo no podemos esconder que nos cuesta recordarlo. Una vez superado el traspié me invade el asombro. No puedo creer que el juez Elizondo esté en el hotel, un lugar tan indistinto y tan parecido a cientos de lugares en los confines de los Andes venezolanos. Y sin embargo es así, dice el novelista español. Lo ha visto y va a mover sus influencias para hablar con él. Una vez admitido lo imposible, a mí todo me parece lógico. Encuentro natural que Vila-Matas quiera hablar con Elizondo, como me parece obvio que a mí no se me ocurra hacerlo. Observo a mi colega de desayuno: come ensimismado. Me avergüenza ser incapaz de llevar adelante el tema de conversación, pero la verdad es que no recuerdo contra qué equipo jugaba Zidane. Por su parte, Vila-Matas no puede hacer mucho más de lo que hizo, esto es evidente, y entonces se da vuelta y va a buscar su ración de carne con arepas. El mesonero lo espera sonriente con la cuchara en alto. Después veo que llega a la mesa, apoya el plato y quita la servilleta del respaldo como si efectuara una operación señorial y a la vez doméstica. Luego se sienta y se dispone a esperar el café. Se trata de un compatriota ilustre, comento ante el novelista. El único entre todas las leyendas argentinas que no se esforzó por ocupar la cima sino que supo estar preparado y sobre todo actuar en el momento necesario. El colega no me responde, quizás abatido por el curso de los hechos recientes. La terraza comedor se va poblando de novelistas y críticos. Observo desde mi lugar las formas de saludo. Como somos quienes prácticamente amanecemos en la terraza, nos sentimos con derecho a mirar. Me llaman la atención las palmadas en los hombros y brazos, o tan solo un leve apretón mientras se sonríe. Es un contacto múltiple que en el lapso del desayuno todos tienen con todos, más de una vez. Me digo que es una muestra de consideración y afecto, y la pasaría por alto sin más observaciones si no fuera porque me resulta demasiado homogénea o indistinta, no distingue afinidades ni brechas. Por lo tanto parece tener un valor meramente protocolar. Entre esos protocolos de literatos la música de las guacamayas se pierde, pocos la escuchan; y sin embargo, pienso, son algo así como las exclamaciones profundas del territorio natural, aun pese a que ellas mismas no provengan de allí sino de las selvas un tanto alejadas. Por lo tanto es lógico que recuerde al tucán y me diga a mí mismo que lo espero, que vivo esperándolo mientras me sumo a cualquier simulacro. Y por eso siento angustia cuando en la mitad de mañana, en pleno intervalo entre dos paneles, veo a la empleada que cuida las aves pero ella no me ve, o me ignora. Está cruzando el pasillo hacia la piscina, del que estoy un poco alejado, y si por un azar mirara hacia el costado advertiría mi presencia y podría esperarme para decirme algo, o podría saludarme con la mano. Siento que pierdo la oportunidad de actualizar algo. El próximo panel no promete ser mejor que el previo. La modalidad de hoy es mezclar novelistas y críticos, todo el día. Ayer fueron críticos por la mañana y novelistas por la tarde. Mi lectura consiste en un comentario sobre un deseo que se me va haciendo cada vez más firme. Es el deseo de empezar de nuevo. Por eso pienso que sería un tema adecuado para una mesa mixta, con críticos. Empezar de nuevo es casi lo único que un escritor tiene vedado. No voy a hablar sobre mis preocupaciones documentales, que considero más importantes, ni voy a recurrir a anécdotas recientes como mi colega de desayuno. Tengo escrito lo mío desde hace dos meses y me atengo a ello como si fuera lo único cierto. Ahora, como digo, es el intervalo; voy al baño de mi habitación. Cuando salgo veo mi cuarto, las cortinas blancas y luminosas que ocultan la ventana y me da curiosidad por ir a la terraza. Con el sol elevado el marco de montañas tiene un verde menos denso. No veo nadie a mi alrededor, hacia un costado y otro la hilera de terrazas cuadradas e iguales me produce una sensación de indistinción, como si yo pudiera ser cualquiera de los otros novelistas o críticos que ocupan las habitaciones aledañas. Por la noche, en lugar de ver al presidente por televisión pido prestada una computadora para conectarme a You Tube. Estoy en la sala de internet, la música en vivo que hoy tocan en el bar llega muy alta. Busco la escena del juez Elizondo, cuando expulsa a Zidane después del cabezazo al jugador italiano. La presencia de Elizondo se ha convertido en un secreto a voces dentro del hotel, por lo menos dentro del congreso de novelistas. Ignoro el motivo de que no se hable de ello abiertamente. Veo algunos videos, todos bastante parecidos porque provienen de la misma transmisión televisiva. El despliegue de los ángulos, las escenas repetidas y distintas desde otro punto de vista. (Encuentro un video distinto, pero con el mismo título. Hay dos jóvenes en la tribuna de un estadio desierto. Al fondo se ve el campo de juego. Uno de ellos le da un cabezazo a otro en el pecho, que cae hacia atrás. De inmediato se acerca por una hilera de asientos otro muchacho de la misma edad con una tarjeta roja en la mano. Se ubica frente al agresor y la esgrime ante a sus ojos extendiendo el brazo derecho con el índice desplegado.) El video de la expulsión verdadera comienza bastante antes, durante el desarrollo del juego. Como la agresión de Zidane se produce a muchos metros de la pelota, el juez no la ha visto. Materazzi está caído y los italianos reclaman. Tengo la impresión de que en un primer momento Elizondo no entiende nada, aunque puede ver que ha pasado algo malo. Hasta el mismo arquero italiano corre perentorio a decirle algo al juez. En la pantalla aparece a veces Zidane, que mira desde lejos con algo más que curiosidad; yo diría que mira la escena con precaución y un poco de arrogancia. Como todos, sabe que algo va a ocurrir. La cadena de hechos de la que fue un eslabón se ha diluido, ahora cuenta una sola acción: el cabezazo agresor. Un momento después –aunque no sabemos: quizá los hechos son más simultáneos de cómo se muestran— Elizondo corre hasta el borde la cancha. Esta es la parte que más me impresiona. El juez llega hasta donde está el llamado Cuarto Árbitro, y así como lo escucha se vuelve a ir. El auxiliar no pudo haber dicho más que dos o tres palabras, no tuvo tiempo para más. Pero Elizondo no requiere de más explicaciones. Está seguro de lo que debe hacerse. Encarar el campo de juego y sacar la tarjeta roja de su bolsillo es un mismo movimiento. Todos saben lo que ocurre después. Yo me quedo en esta escena muy breve. Elizondo sólo precisa la confirmación porque ya sabe lo que ha ocurrido y lo que va a pasar. Su reacción no está operando sobre un jugador cualquiera. Se trata de Zidane, el mejor jugador y el más cotizado, el que está a punto de coronarse como estrella suprema del fútbol mundial. La pregunta por lo tanto es si otro juez habría tenido la sangre fría de Elizondo para expulsar a Zidane como lo hizo, con naturalidad, firmeza y sin ampulosidad. Me sale un comentario, hablo solo, me digo que se trata de un milagro argentino. A la mañana siguiente, Vila-Matas no ha logrado todavía hablar con Elizondo. Se lo ve intranquilo. Pero en su caso la intranquilidad es acotada y no muy elocuente, porque se expresa tan solo como un rápido movimiento de ojos que busca abarcarlo todo como si se temiera cualquier sorpresa. Uno de los máximos organizadores del encuentro literario está tratando de preparar a Elizondo. Le va a comentar acerca del especial interés de Vila-Matas en conocerlo, le hablará sobre su prestigio como escritor, sobre la pasión que siempre ha tenido por el fútbol, etc. Elizondo acaba siendo la presencia borrosa que, vestido de color azul y con pantalones cortos, todas las mañanas desayuna junto con otros dos hombres, también con ropa deportiva, antes de salir sigilosamente del hotel. Hasta que me lo señalan no lo reconozco, supongo que debido a los gruesos anteojos que usa y, naturalmente, con los que no dirige. Me dicen que está en la ciudad impartiendo un curso arbitral. Lamento advertir que se trata de él ya un poco tarde, porque una de las mayores incógnitas que siempre tengo pasa por saber cómo desayunan los argentinos cuando están fuera de su país. La brecha entre el menú de este hotel y el desayuno argentino típico, habitualmente escueto, es equivalente a la que puede haber entre el menú de un ascético consumado y de un sibarita metódico. Siempre sucumbo a los desayunos que me tocan en suerte, pero me acompaña la duda de si no estaré obrando mal, de manera inconsistente con mis hábitos y mi cultura, y por ello tengo curiosidad por la actitud que esgrimen mis compatriotas. Noto que mi colega de desayuno se ha llamado a silencio desde cuando Vila-Matas se acercó a nuestra mesa. No es que no hable, sino que no saca temas de conversación ni muestra interés en lo que, a duras penas, digo. Creo que ese contacto lo ha cohibido, y ahora probablemente tema que yo le cuente a Vila-Matas todo lo que él me diga. De todos modos no restan muchos desayunos, y yo puedo dedicarme con su prescindencia a pasar en voz alta de un asunto a otro sin mayores explicaciones, consiguiendo siempre su firme adhesión. No me dice tampoco nada sobre su lectura, a la que no pude asistir. En realidad, también yo tengo mis ansiedades. No puedo ir a su lectura porque me la paso esperando al tucán, que finalmente nunca llega. A veces creo que la empleada me esquiva, pero cuando logro hablar con ella advierto que no tiene motivos para hacerlo, y por lo tanto mi propia actitud y desconfianza me mortifican todavía más. Le propongo entonces tomar a las guacamayas por sorpresa. Como suelen estar siempre juntas, puedo llegar imprevistamente a la jaula y ella, ya preparada, disparar la cámara. Cuando explico mi plan se echa a reír. No busco ser divertido sino práctico, le digo. Y sonríe todavía más. Al final acepta y nos preparamos. Me pongo detrás de ella para ayudarla a orientar la cámara hacia la jaula. Le sujeto las manos para enfocar mejor y pienso que la podría tomar de la cintura. Una vez que está preparada salgo del jardín por la parte del muro para evitar que las aves sospechen. Voy a dar intempestivamente en la terraza interior, donde están las poltronas y las mesas bajas, y donde unos novelistas en tertulia se ríen de cierta novela que todos han leído. Cuando hago aparición hacen silencio; y se produce un vacío tan embarazoso que me pregunto si no habrán estado hablando de mí. Veo que la empleada me espera con la cámara en alto. Estoy a punto de hacer fracasar todo, lo sé y no puedo detenerme. Lo sé tanto como Elizondo supo que Zidane se iría. Camino despacio hacia la jaula, y cuando estoy llegando me adelanto con dos trancos rápidos. El resultado es que los loros se asustan. Saltan para todos lados y profieren los gritos más desgarradores. Veo a la empleada tomarse la cabeza con las manos, mi cámara junto a su cabello. Por entre los arbustos se asoman los novelistas que estaban conversando. Creo que lo eché todo a perder y me voy. Mientras me alejo sigo oyendo las voces inconexas de las guacamayas, como si trataran de decirse que no entienden. Ahora debo esperar ya otra cosa antes que el tucán: que la empleada me devuelva la cámara. Y cosa rara, veo, algo que contrasta con su presencia medio borrosa a lo largo del evento, veo a Vila-Matas asomarse por una pared del pasillo descendente, como si estuviera husmeando, no del todo desapercibido bajo su acostumbrada ropa oscura. Después me dirá que trataba de salirle al paso a Elizondo. El presidente del encuentro, un destacado novelista venezolano, le ha dicho que a esa hora el juez regresa de sus ejercicios respiratorios. Va a salirle al paso y van a conversar. Vila-Matas está distendido, ha desaparecido el rictus de fatiga que cruzaba su rostro cuando no era seguro que pudiera ver al juez. Después me dice que han conversado durante un rato y que Elizondo ha respondido a sus preguntas con comentarios sobre ellas. La primera pregunta que Vila-Matas le hace es sobre lo que sintió cuando expulsó a Zidane. Antes de responder, Elizondo le dice que eso se lo preguntó mucha gente. Con las otras preguntas es igual, lo mismo con las premisas de Vila-Matas: Elizondo va a considerar que se trata de preguntas o pensamientos frecuentes. Sé que a Vila-Matas no le preocupa ser original, no en este caso por lo menos; pero alcanzo a intuir que se siente triste de haber quizá defraudado a Elizondo con preguntas ya formuladas infinidad de veces, no precisamente propias de un escritor consagrado. Sus ojos ya no se mueven queriendo observarlo todo, sino que se mantienen fijos en un vacío cercano. Ahora es de mañana y me dirijo hacia la sala de conferencias. He recuperado mi cámara de fotos, pero no he vuelto a ver a la empleada ni a los loros. Tampoco los escucho. En el desayuno, quizá por la ausencia de sus voces no puedo dejar de pensar en ellos, en dónde estarán. Este pensamiento me mortifica. El novelista advierte mi tristeza, pero no imagina el motivo y trata de desentenderse. Y como él no está mucho mejor que yo, permanecemos durante toda la comida en silencio, prestándonos la colaboración de las cucharitas y el café, o de un vaso con agua, o de la vianda para después, como si fuéramos viejitos en una residencia. Me dirijo entonces a la sala de conferencias. Para ello debo pasar por la recepción del hotel. Veo que hay un grupo de personas en la entrada (una entrada ancha y espaciosa, con una rampa curva para los autos) y que de allí alguien me llama con las manos. Se trata de un grupo de novelistas y críticos que están alrededor del juez Elizondo. Lo encontraron justo cuando iba a dar su clase matutina y quieren sacarse una foto con él. Me piden que me sume al grupo y me presentan como un novelista argentino. Elizondo me mira y me palmea el hombro; sé que me tratará distinto. Ni mejor ni peor, sólo con más confianza. La foto se demora. Quien intenta tomarla es el presidente del evento. Se pone frente a nosotros pero la cámara no le funciona. Elizondo se impacienta. Para distraerlo le digo que está rodeado de escritores. Me dice que él también escribe. Le pregunto qué tipo de cosas escribe. Contesta diciendo que escribe novelas, cuentos y también poemas. No lo puedo creer, pero justo cuando trato de encontrar una forma de expresar mis dudas sin ser descortés, acota que está por publicar un libro de poemas y que tiene dos novelas inéditas. En un momento se interrumpe y exclama: “Qué pasa con la foto, muchachos”. Por suerte está presente Anabella, una novelista de Caracas que nunca se desprende de su celular de última generación. Avanza al frente y está por sacar la foto, aunque al costo de no aparecer; al contrario del presidente. Me pesa el silencio con Elizondo. Sé que una forma de buscar conversación entre escritores es preguntar sobre los autores preferidos. Y lo hago. Me dice que le gustan Eduardo Galeano y Mario Benedetti. Le pregunto si prefiere algún otro uruguayo, o si prefiere a los escritores uruguayos en general, por sobre todo el resto. Y me contesta también de manera elusiva. Me dice que los argentinos queremos mucho a los uruguayos. Justo en ese momento Anabella saca la foto. El teléfono apenas se distingue en su mano. Me siento tentado de explicarle a Elizondo mi teoría sobre la admiración argentina hacia el Uruguay, pero sé que no es tema para este momento. Y aparte él ya se está despidiendo. Su curso no puede esperar. El evento de escritores se deshilacha. Son las horas finales, hay gente que se despide, los desayunos merman. Cada enésima pregunta sobre el día de partida o el próximo itinerario de cada uno es un fleco más que se le abre a esta cortina maciza de mesas de discusión continuadas. Hay novelistas que me preguntan lo mismo dos o tres veces por día. En ocasiones trato de contestar diferente, como para ponerlos a prueba y ver si han olvidado mi anterior respuesta o si lo hacen para hablar de algo –algo que siempre será breve. Veo a Vila-Matas desayunando y me acerco a contarle que hablé con Elizondo. Me acerco y se lo digo al oído aunque esté, como siempre, solo en su mesa. Esto de decir las cosas en confidencia lo he aprendido de mi colega y me asombra haberlo adoptado sin darme cuenta. Pero es cierto que lo dicho de este modo adquiere una consistencia particular. La reacción de Vila-Matas no se hace esperar. Me mira a los ojos, creo que es la primera vez que lo hace, y me dice “¿Ah sí?” Asiento sin palabras. Le comento que me ha contado que escribe, y que adora a Galeano y a Benedetti. No puedo decir que Vila-Matas haya esperado escuchar otra cosa –en realidad eso no lo puedo decir de nadie— pero sé que al oír estos nombres se dibuja en su rostro una sonrisa de tranquilidad. Al rato termina todo. Antes de ello busco ya sin disimulo a los loros y a la empleada. El desorden general del fin de fiesta me ayuda, pero a la vez me torna más evidente, porque parezco extraviado caminando por sitios donde nadie tiene nada que hacer. Suena demasiado romántico o poco contencioso como para decir que en eso consiste la vida del novelista documental. |
||||||||||
|
|||||||||||
| www.enriquevilamatas.com | |||||||||||